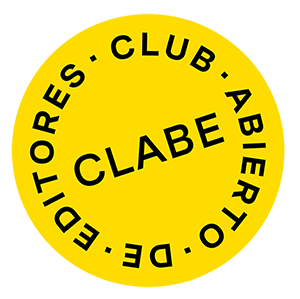Fue levantarse la cuarentena, siquiera parcialmente, y emergieron de sus hogares miles de náufragos. Por definición, el náufrago es alguien que ha sufrido el hundimiento de su mundo y que, tras la tormenta, busca desesperadamente algo, un resto al que aferrarse. Lo mismo ha sucedido ahora: en cuanto se aliviaron las restricciones, los náufragos del confinamiento se lanzaron a la calle buscando ansiosamente restos del naufragio, es decir, de su antigua vida. Algo que les confirmara que, pese a todo lo ocurrido, su mundo seguía ahí, incólume.
Pero resulta que no, que su mundo, al menos de momento, está descoyuntado, ya no existe: el bar al que solían ir de cañas, aquel restaurante que tanto frecuentaban, han cerrado hasta nueva orden. Y no se sabe en qué condiciones ignominiosas reabrirán. ¿Con gente sentada a una misma mesa guardando las distancias? ¿Detrás de mamparas de metacrilato? Eso, si es que reabren. Departir disfrutando de la cercanía física de un amigo, un vecino o un familiar. Tocarse, abrazarse, darse la mano. Todo eso, que parecía tan natural y consustancial a una vida digna de tal nombre, es ahora una temeridad, un deporte de riesgo, un envite a la mala suerte. Al anglosajón, la pandemia no ha hecho más que reafirmarle en esa distancia social que caracteriza su cultura y que lleva interiorizada desde la cuna. Pero, ¿qué hay de culturas de contacto como la nuestra? ¿Por cuánto tiempo soportaremos mirarnos con aprensión, midiendo las distancias? ¿Nosotros precisamente, que somos una civilización de la piel, de los sentidos?
Lo peor es la incertidumbre. No solamente porque en este caso, a diferencia de una guerra, el enemigo es invisible y ubícuo, lo que aumenta notablemente la angustia. Si no también por la falta de un horizonte final visible: La vacuna aún está lejos. Entonces, ¿hasta cuándo durará esto? Incluso si remitiera el virus en primera instancia, ¿quién nos garantiza que no habrá un rebrote y tendremos que revivir la misma pesadilla? Obviamente, aquí el mecanismo del autoengaño -ese pilar básico del instinto de supervivencia humano- es quien toma las riendas, tranquilizando nuestro espíritu con la simple idea de que algún día, indefectiblemente, todo volverá a ser igual. Y en cuanto nos asaltan las dudas, el autoengaño llama al orden, activando automáticamente el sentimiento de irrealidad, el mismo que nos invadió cuando se decretó el estado de alarma: las cosas no pueden ser así. ¿Por qué? Pues porque sólo existe una realidad, única, permanente y estable: la “normalidad”. Y, por tanto, algún día todo debe volver a su cauce.
Esto, obviamente, nos pasa sobre todo a los occidentales, porque nuestras potentes economías han hecho de nuestras vidas algo previsible y seguro. Aburrido tal vez, pero seguro. Una vida donde la muerte siempre es algo que les sucede a los otros, en lugares habilitados y lejanos, gestionados por personal especializado. Nada que ver, por supuesto, con lugares improbables como Bangladesh o Somalia, donde la muerte es omnipresente y la vida es aquello que sucede entre hambruna y hambruna. Sus habitantes saben bien -y lo saben desde que nacen- que todo es incertidumbre, que cada día puede ser el último sobre la tierra. A nosotros, vivir en esta liga nos resulta intolerable. No en vano hemos construido potentes diques para reducir al máximo la dureza y el azar de la vida. Pero hoy un zarpazo imprevisto ha borrado esa ficción. Y de ahí nuestra zozobra.
Quizás estemos inaugurando un tiempo nuevo. En todo caso, tardaremos en valorar esta crisis en toda su magnitud. Es un fenómeno tan poliédrico, que abarca tantos aspectos de la vida humana, que durante un tiempo los árboles no nos dejarán ver el bosque. Tendrán que pasar los días, tendremos que adquirir ese “sesgo retrospectivo” del que habla Pedro Sánchez (feliz expresión que sospecho utiliza a veces como parapeto o burladero contra cualquier acusación de falta de previsión de su gobierno) para valorar el fenómeno en toda su envergadura. Pero la pandemia ya ha alcanzado un hito: hacer que nos enfrentemos a nosotros mismos, náufragos. A un dilema. A decidir. ¿Recortes o gasto público? ¿Civilización voraz o sostenible? ¿Globalización o tribu? De momento, Barcelona nunca tuvo un aire tan limpio ni unos atardeceres tan hermosos. Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia revela que la ciudad redujo su contaminación en un 83% durante la cuarentena.
Decidamos.