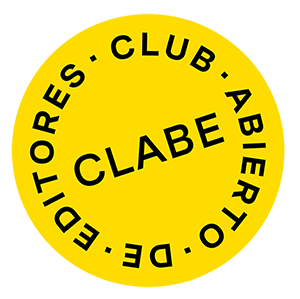El 30 de septiembre de 2017, miles de catalanes pernoctaron en centros escolares (junto con sus hijos, lo cual resulta inquietante), merced a que sus directores, obedeciendo órdenes, les permitieron el acceso. Al día siguiente, se instalaron en dichos centros multitud de urnas destinadas a realizar un referéndum ilegal e ilegítimo. Y todo ello delante de las mismas narices del Estado español -una de las mayores potencias económicas de la Unión Europea-, dotado de todos los poderes propios de un aparato estatal moderno (policía, ejército, servicios de inteligencia, etc.) La pregunta es: ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo pudieron comprar y transportar las urnas sin que nadie llegara a sospechar lo más mínimo? ¿Cómo pudieron ejecutar semejante obra de logística de manera tan coordinada, eficaz y silenciosa? Aquel 1 de octubre -todos lo vimos-, ese mismo Estado, desbordado por la impotencia que supone haber sido burlado, respondió regalando al separatismo justo lo que andaba buscando: imágenes de pacíficos ciudadanos aporreados al intentar votar, turbios policías confiscando urnas. Aquello no fue ni la sombra de unas votaciones normales, pero qué más daba: resultó ser una obra maestra de la Propaganda, la foto fija que certificaba la “opresión” de España sobre Cataluña ante el mundo, una efemérides más que añadir al largo y legendario martirologio nacionalista.
Poco después, ese mismo Estado dejó escapar al máximo responsable de toda la operación escondido en el maletero de un coche, camino de la frontera francesa. Con el tiempo, ese hombre se instalaría en una ciudad de resonancias históricas (Waterloo) y sería elegido diputado de la UE, desde cuyo Parlamento se dedicaría a fustigar sin descanso a la “metrópoli opresora”.
Hasta aquí, el primer acto de esa tragicomedia llamada España. Una pieza teatral que, como su nombre indica, haría reír si no fuera porque bajo la máscara de la risa late el llanto y la amargura.
El segundo acto se inicia cuando el líder de uno de los dos grandes partidos del país debe buscar y lograr, para ser investido presidente, el apoyo parlamentario de aquellos que, precisamente, idearon y llevaron a cabo el intento de destruir ese mismo país. ¿Qué debió de pasar entonces por la mente de cualquier ciudadano europeo con la cabeza mínimamente amueblada? Una vez investido, el nuevo presidente indultó a los cabecillas de la intentona e incluso llegó a reformar el Código Penal a la carta, a la medida de aquellos sobre los que pesaban graves delitos. Con el paso del tiempo, puede que dichas medidas se revelaran como un ejemplo de realpolitik y lograran apaciguar, al menos temporalmente, ese polvorín llamado Cataluña, un territorio donde el resentimiento es sólo la gasolina que preludia el próximo incendio. ¿Pero qué hay de la humillación íntima, del ridículo mundial de un Estado obligado a mercadear con aquellos que precisamente aspiran a destruirlo?
Hoy, poco después de las últimas elecciones generales, da comienzo la tercera parte de esta ópera bufa. Nuestro hombre de Waterloo, merced a los caprichos de la aritmética parlamentaria, vuelve a tener la llave de la investidura del mismo candidato, gracias a sus siete diputados. Lógicamente, el precio a cobrar ahora debería de ser, por fuerza, mayor. Lo que ocurre es que las nuevas exigencias pueden llevarnos a límites desconocidos, sobre todo teniendo en cuenta el inconmensurable ego de los protagonistas: Puigdemont ha perdido el contacto con la realidad y sigue arengando a una república imaginaria desde su exilio belga, convencido de ser el último independentista puro y genuino. Y Sánchez, tal como afirmó una vez el escritor Arturo Pérez-Reverte, es un killer; es decir, un digno representante de El Príncipe ideado por Maquiavelo: un ser amoral, entregado exclusivamente a su única pasión, que es mantenerse en el Poder. La confluencia de semejantes egos es, sencillamente, inquietante: ¿Hasta dónde llevará sus demandas Puigdemont, ebrio de sensación de poder a causa de la posición que le confiere la nueva aritmética parlamentaria? Y sobre todo: ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar su amoralidad el príncipe Pedro Sánchez con tal de ser investido presidente?
Nadie lo sabe. De momento, los agoreros del fin de España ya han certificado el principio de éste con la autorización del uso del Gallego, el Catalán y el Euskera en el ámbito del Congreso. Una medida ya en vigor en el Senado desde 2010 y que, lejos de “romper” España, la hará más inclusiva, al reflejar la diversidad y la pluralidad del país. La cuestión, sin embargo, no es sólo, “porqué podrán usarse allí esas lenguas a partir de ahora, sino por qué hasta ahora no se podían usar”, como señala Javier Cercas en su artículo A favor del catalán en el Congreso (y en todas partes) (El País, 20 de agosto); sinopor qué el Estado no implantó esta medida de oficio hace tiempo y no porla conveniencia electoral de Pedro Sánchez y a instancias de un nacionalismo sin autoridad moral, pues oprime a los alumnos castellanohablantes de Cataluña al negarles el elemental derecho a aprender en su lengua materna.
Pero esta primera exigencia es sólo un aperitivo al lado de las otras dos, que nos sitúan en terrenos pantanosos y nunca antes explorados: En el momento en que escribo esta nota, Junts ya ha hecho saber que quiere una Ley de Amnistía (lo cual significa aceptar, de facto, que hay presos políticos en España); que la quiere registrada y admitida por el Congreso antes de la investidura y que incluya, además -advierte la dirigente neoconvergente Míriam Nogueras-, a Laura Borràs, cuya condena nada tiene que ver con el Procés y mucho con la corrupción de un cargo público. Pero la clave de bóveda será, sin duda, un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Una consulta de improbable, endiablado encaje en la Constitución y que pondría a prueba todas las costuras del Estado.
Este tercer acto tiene un final abierto, lo que sin duda lo hace más angustioso. Sólo cabe preguntarnos: ¿será el último?