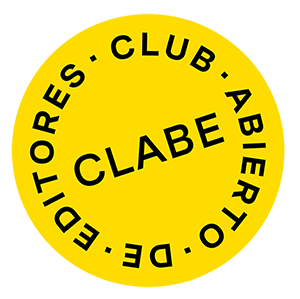No soy demasiado aficionado al fútbol, pero hace unas semanas no quise perderme ver en directo en el Estadio de Montjuïc el Barça-Girona. Me hacía ilusión, y más teniendo en cuenta la espectacular temporada que está ofreciendo el conjunto gerundense. Sin embargo, mi entusiasmo se vio rápidamente diluido cuando, de forma reiterada, escuché aficionados profiriendo insultos contra los jugadores o el árbitro. Soy consciente de que este tipo de actitudes suceden en cualquier estadio y que, desgraciadamente, son una tónica habitual en la mayoría de deportes. También que este tipo de comportamientos son propios de minorías que no representan al equipo al que dicen defender. Sin embargo, me fui a casa preocupado, y más después de ver la cara de estupefacción de algunos niños viendo como algunos adultos verbalizaban determinadas palabras contra los futbolistas. Sus rostros de desconcierto indicaban un choque entre la educación que habían recibido y lo que estaban presenciando. Urge erradicar este tipo de conductas, que no son más que la semilla del odio contra la diversidad deportiva y contra el jugador o el aficionado de otro equipo por el mero hecho de llevar otro escudo en la camiseta.
Siempre he pensado que cuando uno va a ver un partido de fútbol sabe que existe la opción de que su equipo pierda. Es paradójico pero, precisamente, esta es la gracia de un sistema que se ha construido sobre la base de la victoria y la derrota y sobre la convicción colectiva de la aceptación de una y de otra. Además, es importante recordar que ganar o perder no es permanente: es efímero como prácticamente todo en esa vida.
Algo similar sucede en los sistemas políticos democráticos. Ahora bien, la gran diferencia entre el deporte y la política radica en que el insulto y el cuestionamiento de las reglas del juego es una práctica extendida desde hace mucho tiempo mientras que en el segundo ámbito estos fenómenos se están extendiendo como una mancha de aceite, lo que está provocando que muchas sociedades estén entrando en una espiral de difícil salida. Lo hemos visto en nuestro país, donde parte de los electores de PP y Vox creen que la investidura de Pedro Sánchez no fue legítima. O en Estados Unidos, donde Donald Trump sigue diciendo que la elección de Joe Biden fue un fraude electoral. Cataluña, en menor medida, tampoco se ha escapado de estas dinámicas: durante el proceso se ha cuestionado la legitimidad de determinadas elecciones (la más reciente la de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona por no ser partidario de la secesión).
El crecimiento exponencial de fuerzas políticas ultraconservadoras y nacionalistas explica, en buena medida, el auge de este tipo de fenómenos políticos. Es un error que las formaciones clásicas, sobre todo las conservadoras, estén adoptando el lenguaje y las conductas que propugnan estos grupos políticos extremistas. Caer en la tentación del insulto y la descalificación, como hacen algunos aficionados del fútbol y cómo están haciendo, por ejemplo, PP y Vox en el ámbito doméstico, debilita, en el primer caso, el prestigio de este deporte como base para la cohesión social y el aprendizaje de valores, siendo demoledor, en el segundo caso, para la propia democracia. En la esfera política esto fortalece a los partidos que quieren erosionar o derogar la democracia. Unos partidos que, no lo perdamos de vista, convierten a los adversarios en enemigos, cuestionan la legitimidad de las instituciones públicas, y dificultan la búsqueda de soluciones a problemáticas cada vez más complejas y la convivencia entre diferentes.
En su libro La libertad democrática, el filósofo Daniel Innerarity señala que el aumento del odio “obedece a que la falta de un sentimiento de pertenencia hace que la sociedad se disperse en un archipiélago de grupos que buscan afirmarse independientemente de los demás, en el mejor de los casos y, en el peor, contra los demás”, pero remarca que “quizás nos permitamos odiar tanto porque sabemos que -por la solidez de nuestras instituciones, el Estado de Derecho o la amenaza del castigo de la ley- es muy improbable que ese desprecio mutuo desemboque en violencia.” Ojalá tenga razón y el odio no desemboque en violencia. Sin embargo, este 2024 tenemos el reto colectivo de poner remedio a esta espiral. Solo depende de nosotros. Las elecciones europeas y estadounidenses serán un buen termómetro para medirlo. ¡Ah, y ojalá el Girona gane la Liga!