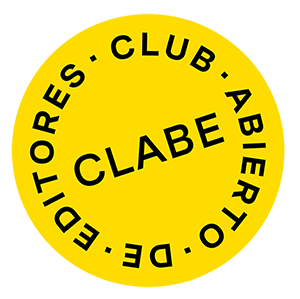En 1955, el poeta vasco Blas de Otero, hombre socialmente comprometido, publicó un libro titulado Pido la paz y la palabra, que contenía diferentes versos claramente contrarios al régimen militar y represivo del último dictador de este país y, a la vez , constituía una reivindicación de la palabra, ese instrumento dialéctico que nos distingue de otros seres vivos con los que compartimos este planeta, y que, entre otras cosas, nos sirve, o debería servirnos para comunicar nuestros pensamientos y deseos.
La palabra: los poetas, incluso aquellos que se han encontrado en territorios hostiles, o sometidos a penas de largo presidio, casi siempre han podido hacerla llegar, sin embargo, a los lectores de todas partes: el premio Nobel Pasternak, que pudo pasar a hurtadillas en Occidente su portentosa novela El doctor Zhivago, podría ser el ejemplo clásico de lo que digo, pero también sus amigos y también luminosos poetas, Anna Ajmátova y Osip Mandelstam, perseguidos por régimen estalinista, o el propio Otero y parte de los escritores de la generación española de mediados del siglo pasado (Celaya, Valente, Hierro, Ángel González…). Todos ellos, y muchos más que podríamos citar de todas las épocas y de muchos países, nos han legado, en forma de sobrecogedores versos y prosas, el testimonio de unas vidas dedicadas al cultivo de la palabra, una palabra que muy a menudo les fue negada por los poderosos y que no pudieron hacer llegar a sus contemporáneos. Sin embargo, como dice Otero en uno de los poemas del libro citado, las palabras quedan: «Si he perdido la vida, el tiempo, todo/ lo que tiré, como un anillo, al agua,/ si he perdido la voz en la maleza,/me queda la palabra». (Otero)
Nos queda la palabra, pero no nos es dada gratuitamente: si lo que escribimos no complace a las personas que detentan los poderes y, entre ellos, los de los medios, seremos silenciados, y en el mejor de los casos condenados al ostracismo, al menos durante un tiempo. Esto es lo que le ocurrió, por razones que no se han aclarado del todo, al poeta Ovidi, que cayó en desgracia al emperador Augusto, o a Fray Luis de Leon, que, al salir de prisión, escribió, para escarnio y desconcierto de sus carceleros, estos versos: «Aquí la envidia y mentira/me tuvieron encerrado/Dichoso el humilde estado/ del sabio que se retira/ de aqueste mundo malvado». Algunos poderosos, prisioneros de sus riquezas, no parecen haberse enterado de que los poetas nunca se callan, y menos si son objeto de un trato injusto. Quevedo lo dejó admirablemente escrito: “No he de callar miedo por más que con el dedo/ya tocando la boca, ya la frente/ silencio avises o amenaces miedo”.
Hoy, desgraciadamente con mucha más frecuencia que en otros tiempos, las palabras son utilizadas para difundir mentiras, mensajes deliberadamente falsos, que quieren influir de forma capciosa en la opinión de las personas que han sustituido la lectura pausada de libros por la visión frenética de vídeos y series televisivas. Las palabras, que, según proclamó el buen Jesús, deberían dar testimonio de la verdad de cada uno, a veces únicamente dan testimonio de nuestras mentiras, y ya no sabemos –o no queremos saber- si somos capaces de distinguir unas de otras. Tenemos suerte de los poetas que, pese a sufrir cierta e inevitable confusión, nos ayudan a recuperar la emoción de las palabras que comunican su verdad. Nos queda la palabra… El poeta Valverde, en el prólogo del libro Vida y muerte de las ideas, se mostraba escéptico respecto a su valor actual y decía que, si bien el hombre sigue siendo alguien que habla, que espera, y que nuestro intelecto no deja de tener la pretensión de dar razón del Ser más abstracto y de la vida humana, se hace evidente que el lenguaje normal no le sirve para ello, lenguaje al que la ciencia le ha dado espalda para trabajar con un metalenguaje de símbolos.
El escritor italiano Claudio Magris, en su libro La historia no ha terminado, se refiere al humanista Erasmo de Roterdam que creía en la razón y la palabra, si bien se mostraba perplejo por el hecho de que, en un diálogo, lo esencial se decide antes de la palabra, que en un diálogo sólo se convence a quien ya está convencido, y que el destino de la palabra y la razón es equívoco. Sin embargo, esto –continúa Magris- no debe hacernos dudar de la razón, justamente porque la razón, como decían los ilustrados, es una pequeña llama tenue en la noche, y por eso es mucho más preciosa: la debemos proteger y no apagarla para coquetear con las tinieblas, que vemos sólo gracias a la llamita, concluye.

Susana Alonso