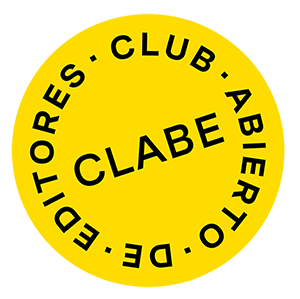El nacionalismo es una fe que une de forma mística la población, el territorio y la lengua. Lo decía Enric Prat de la Riba, cuando afirmaba que «la religión catalanista tiene por Dios la patria». Y no estaba equivocado. El independentismo se basa en una exacerbación de sentimientos y emociones que compactan un grupo y dan un cierto sentido a las vidas de los individuos haciéndoles partícipes de una idea superior que está por encima de ellos mismos y por la que vale la pena sufrir e, incluso, sacrificarse.
Creencias basadas en mitos. Mitos basados en derrotas, como la del 11 de septiembre, en personas que han sufrido por sus ideas hasta llegar al martirio, como Lluís Companys. Como nos recuerda el historiador Francisco Javier Calpístegui, «la moral de la derrota es un elemento necesario para lograr el objetivo último, que no es otro que la recuperación de lo que se juzga más positivo de los viejos buenos tiempos». Además, las derrotas arraigan mejor dentro del imaginario colectivo que las victorias.
A través de los mitos se recrea el pasado. Se modela un marco histórico que justifica el discurso político presente. La realidad es secundaria, lo único que importa es el dogma que configura la mente y aporta verdades absolutas en tiempos de incertidumbre. El convencimiento de estar en el lado correcto de la historia, la movilización permanente para salvar un país o una cultura siempre amenazada por fuerzas externas. Nada cohesiona más que el miedo a un enemigo real o ficticio.
Se llega así al autoengaño, a la postverdad, a las fake news, al consumo de noticias falsas de forma consciente, porque lo que verdaderamente importa no es saber cuál es el mundo que rodea a los creyentes, es tener argumentos para echar en cara al adversario, sean o no ciertos. Apuntalar la razón, la única razón posible. Una razón tan grande que está por encima de la realidad. Tener la razón es importante, porque sitúa a quien la tiene en un plano de superioridad respecto a los descreídos y los escépticos.
Aterrizado en la política, este sentimiento religioso en que se ha convertido el nacionalismo es un artefacto imbatible. La cosa no va de gobernar, va de poder y aquellos que lo ostentan están por encima del bien y del mal. Son inefables. Cualquier crítica es un ataque al conjunto del pueblo, y sólo sirve para cohesionar aún más un grupo de por sí hipermobilizado y criminalizar a quien la profiere, por muy cargado de argumentos que esté. Lo vimos en el caso Banca Catalana. Lo estamos viendo con el proceso.
Un ejemplo son los políticos presos o huidos, que han pasado a formar parte del martirologio independentista hasta el punto de convertir sus residencias y sus celdas en lugares de peregrinaje, al que se acercan personajes que hacen largas caminatas cargando urnas a sus hombros y llevan de vuelta reliquias, como una brizna de césped del jardín de Puigdemont en Waterloo, o que se reúnen cada tarde frente a la cárcel de Lledoners para saludar megáfono en mano.
Al calor de los mitos han nacido rituales destinados a recordar el ultraje de la derrota y perpetuarse en el tiempo en forma de compromiso con la causa. Y esto no es un hecho menor. Los rituales promueven la comunión con un sistema y señalan aquellos que son ajenos o, simplemente tibios. Polarizan la sociedad y llevan el marco mental construido por la mitología al terreno físico. A veces, como las manifestaciones del 11 de septiembre, de forma festiva, otros, como las inquietantes marchas de antorchas que han ido proliferando en Catalunya, en forma de amenaza más o menos sutil.
Y junto a todo ello surgen los símbolos que dejan clara la pertenencia de quien los luce y, por contraste, de quien no. Símbolos que siempre son de parte -nunca integradores- por eso se arrincona la bandera en favor de la estelada. Aparecen los lazos amarillos y, también, cruces amarillas en playas y plazas que los creyentes protegen, a veces incluso mientras se lanzan proclamas desde los campanarios de las iglesias. Toman protagonismo los apóstoles portadores de la buena nueva, que dan forma al discurso e indican el precepto del día desde púlpitos mediáticos.
Resulta difícil luchar contra tanta trascendencia. Por eso el independentismo gana las elecciones una y otra vez. Por eso siempre acaba formando gobierno. Porque más allá del odio que se profesen, los que comparten la fe se ven condenados a un acuerdo que excluya a los paganos si no quieren cargar con el estigma de la herejía.