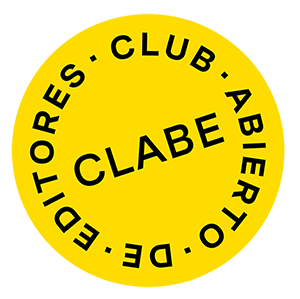El mundo gira, pero en Cataluña, ajenos a la palpitante actualidad internacional, seguimos tendidos en el diván del psicoanalista haciendo una regresión e intentando exorcizar nuestras frustraciones históricas. El conde-duque de Olivares, el rey Felipe V, el dictador Francisco Franco… son los viejos fantasmas particulares que intoxican nuestra capacidad de comportarnos normalmente y de aceptar con naturalidad aquello que hemos conseguido ser: una región europea –como Occitania, Baviera, Sicilia, Flandes, el País Vasco…- dotada, gracias a la Constitución española de 1978, con una amplísima autonomía política, financiera y administrativa (siempre mejorable y perfectible).
La realidad es terca. La lengua que, según el Idescat, usa habitualmente más de la mitad de la población catalana es el castellano y la intensa fusión que, por la maravillosa pulsión del amor, se ha producido en las últimas décadas entre los catalanes nativos y los inmigrantes nos ha configurado una nueva sociedad que no tiene nada que ver con los segadores del 1640 ni con los migueletes del 1714 ni con los «escamots» de Josep Dencàs y de los hermanos Badia durante la II República.
Que el sentimiento nacionalista esté más arraigado en las comarcas rurales del interior, donde la inmigración es más débil, que no en las grandes ciudades del país es una constatación que reflejan perfectamente las urnas, elección tras elección. Pero esto no es ningún rasgo diferencial ni ninguna excepción. Pasa exactamente igual en todo el mundo: las urbes son, por esencia, más abiertas, poliédricas y dinámicas. En cambio, los pueblos y las pequeñas ciudades son más cerradas, clasistas y, en general, más conservadoras de las tradiciones locales.
La diversidad y pluralidad de los 7,5 millones de habitantes de la Cataluña del siglo XXI no debería degenerar en ningún problema existencial. La fusión –al contrario que la endogamia- vivifica, enriquece y regenera el cuerpo social. Los exitosos programas Erasmus que promueve la Comisión Europea buscan, precisamente, que las nuevas generaciones de estudiantes de los estados miembros aprendan a moverse y a interrelacionarse para sintetizar una nueva identidad colectiva más allá de las viejas fronteras idiomáticas y culturales heredadas por siglos de guerras y confrontaciones.
La integración y asimilación de la diferencia, como han puesto dolosamente de manifiesto los atentados de Barcelona y Cambrils, son los grandes retos que tenemos que afrontar y superar los catalanes y, por extensión, los españoles y los europeos. Que una docena de chicos criados y crecidos en la catalanísima Ripoll –la villa condal de Guifré el Pilós y del abad Oliba- hayan decidido hacer la yihad en la tierra que los acoge desde pequeños es motivo para que todos –empezando por la comunidad musulmana, continuando por los maestros, educadores sociales, poder local y mossos d’esquadra- hagamos una profunda autocrítica, con exigencia y responsabilidad.
Este mes de agosto, la sociedad catalana ha quedado impactada y traumatizada por los brutales ataques de las Ramblas y del paseo marítimo de Cambrils. Gritamos, valientes, «¡No tenemos miedo!», pero también estamos muy inquietos por una pregunta que nos carcome el cerebro: ¿cuántos Younes, Said, Omar, Houssa, Youssef… como los de Ripoll hay o puede haber, en un futuro, en los barrios y pueblos de Cataluña si perseveramos en la exclusión sistemática (a veces, autoexclusión) de la población magrebí que ha venido a vivir y a trabajar entre nosotros?
Normalmente, agosto es el mes que los occidentales dedicamos a descansar y a desconectar para retomar, a continuación, nuestras actividades con impulso y renovada ilusión. Pero los catalanes, por el contrario, afrontamos este mes de septiembre del 2017 fatigados y estresados. A la fuerte conmoción emocional provocada por los atentados del 17-A se suma la gran incertidumbre e inestabilidad política que genera la fase final del proceso independentista, con la fecha del 1-O en el horizonte inmediato.
La huida hacia adelante que protagoniza el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desconcierta y desorienta al conjunto de la sociedad catalana, tanto a los independentistas como a los no independentistas. Cuando falta sólo un mes para el anunciado referéndum, todo está en el aire y es completamente inverosímil que se pueda acabar materializando con las mínimas condiciones que permitan otorgarle la exigible credibilidad y no caer en el ridículo. La sensación de improvisación y de fragilidad es cada vez más evidente y esto alimenta el escepticismo creciente hacia la capacidad del gobierno de Junts x Sí para liderar el país y cumplir las expectativas creadas.
Los dirigentes procesistas están desnortados. La presión de Mariano Rajoy y de la justicia española –por otro lado, muy previsibles- ha trastocado y desmontado la hoja de ruta hacia la independencia. La desconfianza generalizada ha acabado contaminando y degradando el ambiente político, económico y social de Cataluña y minando el prestigio de nuestras instituciones de autogobierno. «¡No tenemos miedo!», proclaman desde el bloque soberanista. Pero hay tres elementos que hacen pensar lo contrario:
· El miedo de los principales responsables de la apuesta secesionista a ser inhabilitados y a perder el confortable estatus económico personal y familiar que han logrado, gracias a que tienen la llave de las arcas de la Generalitat y de los organismos públicos que controlan
· Los cálculos electorales que hacen, cada cual por su lado, PDECat, ERC y la CUP para sacar el máximo provecho partidista de la coyuntura política y que tensan y envenenan las relaciones entre los tres socios que sustentan la actual mayoría parlamentaria, hasta el punto que puede saltar por los aires en cualquier momento
· El miedo a la desmotivación y desmovilización de la base social independentista, la razón última que, formalmente, justifica el proceso de estos últimos cinco años y que pasará su prueba de fuego esta próxima Diada. Si la concentración del 11-S de este año se deshincha, el castillo de cartas se puede desmoronar antes de tiempo.
Al presidente Carles Puigdemont no le tendría que preocupar la desconexión entre Cataluña y España, prevista en la ley de transitoriedad jurídica. Aquello que le tendría que inquietar es la vertiginosa desconexión que se está produciendo entre la actuación de su gobierno y las prioridades que marcan la agenda de la sociedad catalana, ansiosa de recuperar la estabilidad, la normalidad y la tranquilidad al inicio de la rentrée, después del angustioso mes de agosto que nos ha tocado vivir.