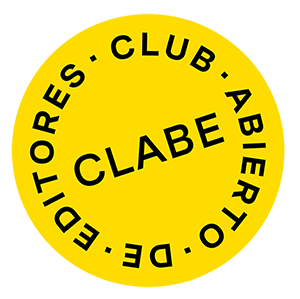Entendemos por Transición, en singular, el proceso de cambio de la dictadura de Franco a la democracia. Un período relativamente contradictorio sobre el que han corrido ríos de tinta, no siempre en la buena dirección. Nada de extrañar, en consecuencia, que el asunto siga siendo objeto de polémica, especialmente en la izquierda atormentada.
En definitiva, la Transición no fue más que la homologación de España con el normalizado entorno europeo de después de la II Guerra Mundial. Cosa que antes de producirse se revelaba como altamente dificultosa y arriesgada, porque suponía nada menos que superar de algún modo el trauma de la guerra y sus terribles secuelas.
En las postrimerías del franquismo, mientras la economía española se iba equiparando con las de sus vecinos, la arquitectura institucional seguía anclada en la más pura ortodoxia dictatorial y, en consecuencia, la política, secuestrada. La pervivencia del franquismo constituía una anomalía en el ámbito occidental y la pregunta planteada era cómo superarla.
El franquismo puro y duro se aferraba, como es natural, al régimen y las poderosas regalías que le reportaba. Pero, como luego fuimos viendo, también había disidencias en sus filas y fuera de ellas, sobre todo asociadas a los buenos negocios que podría proporcionar un cambio en las formas de gobernar. Es decir, el franquismo maduro y sobre todo el decadente no era tan granítico como se nos que quería hacer ver.
La sociedad, las formas de vida, las personas también experimentaban un cambio drástico. El consumo, aunque incipiente, irrumpió en la vida cotidiana. La emigración a Europa y también el turismo facilitaron el contacto de mucha gente con otras realidades más gratas. Los jóvenes, que no habían vivido la barbaridad de la guerra, se homologaban con sus congéneres de países democráticos…
En este contexto, la gran pregunta era cómo pactar una salida viable entre vencedores y vencidos a un franquismo ya obsoleto. Y la respuesta (ça va de soi) no podía ser otra que la de adoptar el modelo europeo de democracia formal, con todo lo que ello comportaba. Cualquier otra opción, desde la pervivencia del régimen a toda costa a la revolución, se encontraba fuera de foco.
Sin embargo, el izquierdismo de la época, muy joven y más producto de la lectura y de las influencias de otras realidades que de la práctica política (porque, lógicamente, la política estaba prohibida en España), discutía acaloradamente sobre si la salida del franquismo debería ser mediante una revolución socialista o una revolución popular. Así, de algún modo, volvía a reeditarse la vieja polémica de hacer la revolución o ganar la guerra, que vivió la izquierda durante el conflicto.
Así las cosas, el PCE y sus marcas blancas plantearon la idea del «Pacto por la libertad«, que no era otra cosa que acumular fuerzas para devolver a España el régimen democrático, que le fue sustraído por las armas. Cosa que, dada la correlación de fuerzas, pasaba ineluctablemente por un acuerdo de reconciliación nacional o, lo que es lo mismo, por concertarse entre quienes habían estado matándose en las trincheras o, lo que es aún peor, porque los vencidos, haciendo de tripas corazón, perdonaran a los vencedores. Los izquierdistas, que interpretaban como un anatema tal planteamiento, se oponían formalmente a cualquier forma de transacción con el régimen, aunque arrastrados por la marea de los cambios, acabaron orillando el programa máximo de la revolución y aceptando las reglas de juego de la democracia formal.
Así llegó la Transición, el gran pacto por la democracia, en el que como cualquier pacto, el resultado no podía ser otro que la consecuencia de la correlación de fuerzas. Algo no matemáticamente puro, sino más bien percibido. ¿Quién acumulaba más fortalezas en 1976? ¿El régimen o quienes a él se oponían? Así las cosas, el resultado no podía ser menos que híbrido, imperfecto y, desde luego, injusto para los vencidos en el 36. Por tanto, desde esta perspectiva es sin duda opinable hasta dónde y cómo se tendría que haber pactado. Ahora, puede parecer que la izquierda (más que débil en aquel momento) hizo demasiadas concesiones y quizá así fue, pero, más allá, el hecho de recuperar la democracia resultó sin duda un logro histórico y, para muchos, un sueño que parecía inalcanzable.
Algo muy lejano a la actual demonización de la Transición, tan en boga en círculos de la izquierda, muy especialmente de Cataluña. «Traición» es el término más al uso en el tema ¿Traición de quién y a quién? ¿Del PCE y Santiago Carrillo a los trabajadores? En cualquier caso, el error del PCE no fue tanto pactar sino no prever las consecuencias que para el partido y la izquierda en general acarrearía el pacto. En vez de dar pruebas de realismo (como lo hizo a la hora de negociar con los restos del régimen y otras fuerzas emergentes, y ya decisivas) y adaptarse al nuevo escenario, se instaló en un triunfalismo que, a la larga, le llevó a la tumba. «De victoria en victoria hasta la catástrofe final«, definió entonces Manuel Vázquez Montalbán la trayectoria del PCE.
De todos modos, lo más infumable de la actual satanización de la Transición no es su lectura histórica sino el afán de presentarla como la madre de todos los polvos de los cuales nos vienen estos lodos. Cosa que no le viene mal a una derecha que, cínica, no solo maneja con maestría las realidades en beneficio propio, sino que se frota las manos ante el esquematismo (por utilizar un término piadoso) con que alguna izquierda maneja las cosas. Y, en Cataluña, por partida doble, a la luz del interés con que se han sumado al coro quienes, no solo interpretan que la guerra de Franco fue contra los catalanes, sino que ahora hacen responsable de todos sus males a la Transición.