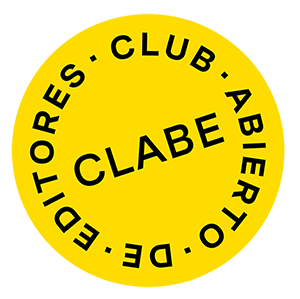Con 67 años a las espaldas, yo crecí y fui educado en la religión católica (bautizo, primera comunión, misa semanal, confesión, confirmación…). Pero, al llegar a la juventud, me desenganché, igual que millones de catalanes y españoles de esta generación.
Entendí que una cosa es el Evangelio revolucionario de Jesucristo, que muy pocos cardenales, obispos y curas siguen en consecuencia, y la otra la Biblia, un libro sanguinario que ha hecho y continúa infligiendo mucho daño; que una cosa es la fe en Dios –que mantengo muy viva– y otra cosa son los dogmas inverosímiles que, a lo largo de los siglos, ha impuesto a sus fieles la Iglesia católica, que encuentro absurdos y desfasados.
La virginidad de Maria, la resurrección, la ascensión a los cielos, la Santísima Trinidad, la transmutación del pan y el vino… me parecen pamplinas indigeribles y contraproducentes. Tampoco comparto la masculinización exclusiva de la condición sacerdotal y discrepo absolutamente de muchos preceptos morales del corpus católico, que considero rémoras de un pasado penoso y superado. Si en alguna ocasión tengo que asistir a una misa, me parece una ceremonia surrealista.
Los templos hoy están vacíos y no hay una generación de nuevos curas que puedan sustituir a los pocos que, cada vez más viejos, todavía ejercen. En Cataluña, la carencia de vocaciones sacerdotales hace que se tenga que recurrir a párrocos procedentes de países muy lejanos para poder mantener los rituales. Siempre se ha dicho que la Iglesia católica es el único negocio que ha resistido durante más de 2.000 años, pero lo cierto es que, en pleno siglo XXI, está a punto de quebrar.
Y he aquí que, en este contexto marcado por la decadencia de la institución fundada por san Pedro, ha emergido la figura del papa Francisco (2013-25), que ha intentado dar un nuevo sentido a la Iglesia, envejecida y esclerótica, situándola al lado de los sectores más desvalidos de la humanidad (pobres, inmigrantes, mujeres, niños, presos…). Su muerte ha puesto el foco en la vertiente comprometida, pacifista, solidaria y ecológica de su magisterio.
La Iglesia católica está condenada a la residualización. Pero, en cambio, el mensaje profundamente humanista que nos ha legado el papa Francisco es más vigente y necesario que nunca en este mundo perdido en las tinieblas del egoísmo materialista y gobernado por una banda de psicópatas sin ningún respeto por la vida. Por eso, sigo con expectación todo el ceremonial que tiene que culminar, en los próximos días, con la designación del nuevo papa de Roma.
Las contradicciones e incoherencias que carcomen el viejo edificio de la Iglesia católica -construida, en los primeros años de su existencia, sobre el martirio de miles y miles de seguidores de la fe en Jesucristo– son hoy inasumibles. Para volver a “conectar” con la sociedad contemporánea se tendría que desnudar completamente de toda la pompa y de los corsés anacrónicos que exhibe, abrir las puertas del sacerdocio a las mujeres, aceptar a los homosexuales y a los divorciados en la comunidad cristiana, predicar con el ejemplo el mensaje profundamente transformador del Evangelio y ser, como lo fue en sus inicios, un movimiento rupturista que se enfrente y sacuda el capitalismo y el consumismo voraz.
Viendo las primeras autoridades mundiales en el funeral del papa Francisco o contemplando la estampa de los cardenales que tienen que escoger al sucesor de Jorge Mario Bergoglio ya es evidente que todo es una farsa que no se aguanta por ningún lado y que no tiene futuro. Sea quien sea el nuevo papa, será, inevitablemente, prisionero y cómplice de la degeneración irreversible e irrecuperable que ha sufrido el cristianismo original en estos últimos 2.000 años.
La jerarquía católica es estructuralmente conservadora y su endogamia impide que salga un nuevo líder dispuesto a romper radicalmente con la inercia heredada y poner a la Iglesia en vanguardia de los anhelos de justicia, igualdad y fraternidad que anidan en el corazón de la humanidad. Lo intentó, a su manera, el finado papa Francisco, pero con unas clamorosas limitaciones y carencias a la hora de llevar a la práctica sus buenas palabras e intenciones.
Y, a pesar de todo, la necesidad de construir un nuevo mundo, fundamentado en unos valores de hermandad, solidaridad y lealtad, continúa siendo imperiosa. Muchas ideologías y religiones han pregonado este ideal a lo largo de la historia, pero todavía hoy los azotes de la guerra, el hambre, la miseria y la enfermedad afectan a millones de personas en el planeta, con especial incidencia entre los niños, las mujeres y la gente mayor.
A los cuatro jinetes del Apocalipsis hay que añadir, además, el cambio climático que provoca el calentamiento producido por la contaminación atmosférica de la combustión masiva de energías fósiles. El papa Francisco dio el grito de alerta sobre el desequilibrio ecológico en su primera encíclica, “Laudato Si” (2015), pero uno de los asistentes a su funeral, Donald Trump, no solo no se la leyó: hace todo lo contrario (más petróleo, más contaminación, más agresiones al medio ambiente…).
Ser cristiano implica denunciar y enfrentarse con todas las consecuencias a la plutocracia y a la cleptocracia que domina el Mundo, con la misma convicción y capacidad extrema de sacrificio que lo hicieron los primeros seguidores de Jesucristo ante los emperadores romanos. Salga quien salga escogido en el cónclave de los cardenales en el Vaticano, seguro que no lo hará. La Iglesia, a parte de algunos ejemplos meritorios y admirables de sacerdotes, monjas y seglares que trabajan en las “trincheras” para ayudar a los más desfavorecidos, ha perdido el tren que nos tiene que llevar a la Utopía posible.