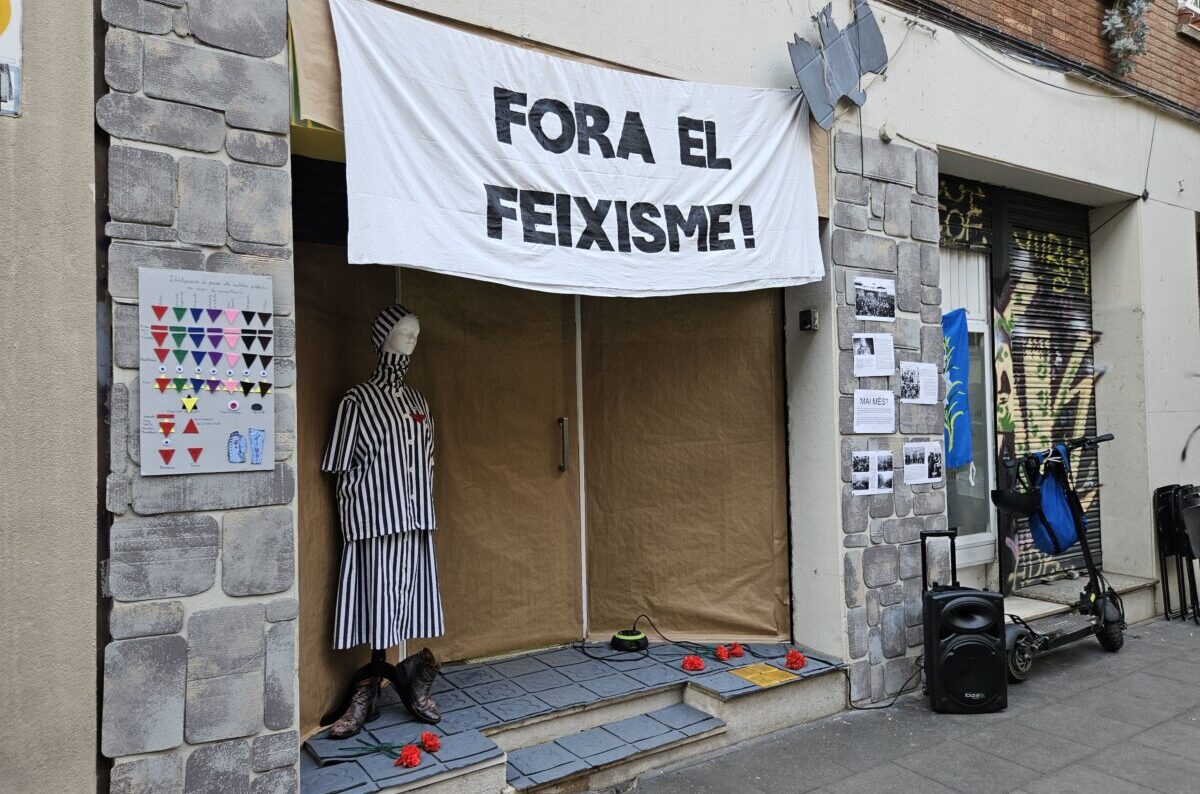Durante los últimos 400 años fueron muchos los canarios sin recursos que trataron de hacer fortuna -o al menos sobrevivir- emigrando a Cuba y Venezuela; los libros de protocolos de notarios de La Palma publicados y comentados, durante estos últimos años, por Luis Agustín Hernández Martín atestiguan que esta ola migratoria empezó a partir de mediados del siglo XVI.
Esta emigración se incrementó notablemente a mediados del siglo pasado, como consecuencia de la teórica prosperidad vivida en la tierra de Simón Bolívar por el “descubrimiento” del petróleo y el optimismo que este hecho provocó en el país.
Durante el período indicado miles de canarios se desplazaron a Venezuela, hacinados en embarcaciones pesqueras de dimensiones reducidas que, clandestinamente, les trasladaban en condiciones muy precarias a la “tierra prometida” caribeña que, al cabo de unas décadas, resultó ser un falso espejismo. Ahora son los venezolanos, muchos de ellos descendientes de familias canarias, quienes emigran a las tierras españolas, asustados por la inestabilidad política y social de Venezuela.
Se calcula que entre los años 1951 y 1958 fueron unos sesenta mil los habitantes de las llamadas “islas afortunadas” que se instalaron en Venezuela, después de pasar el calvario de una travesía llena de peligros y enfermedades, parecida a la que ahora pasan tantos africanos que quieren tocar tierra europea.
Nadie puede extrañarse de que Venezuela fuera conocida en Canarias, durante muchos años, como la octava isla del archipiélago y, últimamente, como la novena, después de que la isla Graciosa fuera ascendida a la categoría de isla por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Tampoco debe causarnos extrañeza la llegada masiva de venezolanos a las tierras, en principio más hospitalarias, de estas islas de la Macaronesia. Encontramos también venezolanos en Barcelona y Madrid, pero el destino preferente de muchos de ellos es cualquier isla del archipiélago canario. Es como una devolución de la visita que los canarios realizaron setenta años atrás. Una muy triste devolución de visita.
Muchos de los que hemos vivido en estas islas canarias durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado recordamos perfectamente que la llegada de un venezolano o indiano, ennoblecido por el petróleo, era todo un espectáculo para nuestros ojos, que quedaban deslumbrados a la vista de sus múltiples dientes y anillos de oro, de sus sombreros tropicales y sus interminables puros habanos colocados en el bolsillo superior de su espléndida guayabera caribeña.
En cambio, hoy la llegada masiva de los venezolanos a las islas canarias es más discreta y problemática: ya no es tan fácil integrarse en una sociedad clasista y balearizada como es la canaria y, por extensión, la española.
Como seguramente el lector ya sabe, el premio Cervantes de este año ha sido concedido –quizás sería mejor decir ganado- por un poeta venezolano totalmente recomendable, Rafael Cadenas que, desde que publicó su poema Derrota en 1963, se constituyó en bandera de las nuevas generaciones venezolanas y de más allá. Es difícil no sentirse identificado leyendo versos como estos que ahora reproduzco:
Yo que no he tenido nunca un oficio,
que ante todo competidor me he sentido dèbil,
que apenas llego a un sitio ya quiero irme (creyendo que mudarme es una solución)
que creí que mi padre era eterno
que he sido humillado por profesores de Literatura
que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo
que fui preterido en aras de personas más miserables que yo
que no me he ido a las guerrillas
que no puedo salir de mi prisión
que no soy lo que soy ni lo que no soy
que a pesar de todo tengo un orgullo satánico (…)
Cadenas no forma parte de la alta burguesía venezolana, como Andrés Bello (recordado por ser el autor de un poema dedicado a la vacuna de la viruela), Rómulo Gallegos (autor de la novela Doña Bárbara, donde trata del conflicto entre barbarie y civilización) o Uslar Pietri (que utilizó por primera vez la expresión realismo mágico). A diferencia de estos autores “diplomáticos”, Cadenas ingresó de joven en el partido comunista venezolano y tuvo que pasar unos años en prisión.
Seguramente sus versos pueden invitarnos a la autocompasión y a tener pena de nosotros, pero también nos recuerdan que la poesía no debe tener ninguna patria y que, cuando es de verdad, refleja todas las contradicciones del mundo de la palabra, este mundo que tenemos a la vuelta de la esquina y a menudo tan lejos, y que, en definitiva, es el único que, con permiso de todas las IA de la tierra, podemos hacer nuestro.
Conclusión: tenemos que leer a Rafael Cadenas; no nos arrepentirem