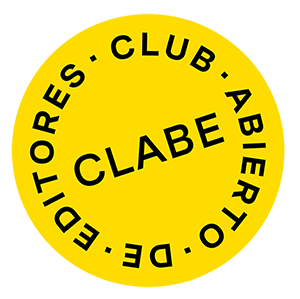Tenemos una idea mitificada del poder. Lo entendemos como una cosa lejana que ejercen personas desconocidas y sin ninguna relación con nosotros. Como una especie de hado que nos puede cambiar la vida si nos toca con su varita mágica. Como un destino trágico contra el que sólo nos podemos revelar si le sabemos poner cara y nombre.
Se nos escapa que tenemos estas caras y estos nombres más cerca de lo que pensamos, porque al fin y al cabo, el poder es una cosa muy simple. Es la capacidad de ir haciendo cosas. Los poderosos son aquellos a quienes nos acercamos para pedir un favor, los que conocen a alguien que puede hacer algo por ti, los que van a hablar con el alcalde y te arregla lo tuyo, los que tienen hilo directo con un empresario o conocen a un diputado que tiene mano en el gobierno.
Por eso hasta hace pocos años les grandes familias del país seguían poniendo a un hijo al frente del negocio y otro en política. Esta fue la semilla del 3%. Algo que iba mucho más allá de la financiación irregular de un partido político. Era un sistema que garantizaba a unos cuantos hacer y deshacer según su voluntad. Que mandaran los de siempre. Por eso se vivió como un drama la llegada del tripartito. Muchas compañías temieron por su negocio. No fue así, pero nació un profundo temor a competir, por primera vez, con extraños.
El planeta vivía un nuevo fenómeno, la globalización, con un impacto sólo comparable al de la Revolución Industrial. El comercio no se limitaba a los vecinos. El mercado era el orbe entero. De pronto aparecían grandes multinacionales sin rostro concreto, dispuestas a comprar todo lo que cayera en sus manos. Y muchas de las grandes fortunas catalanas decidieron vender su negocio y dedicarse a vivir la vida.
Por todo el mundo, las empresas dejaban de pertenecer a un país, sólo respondían ante si mismas y ante sus accionistas. Se dedicaron a aplicar un dumping social con el traslado de las fábricas desde la carísima y protegidísima Europa, o de los Estados Unidos, a países del Tercer Mundo, donde cualquier clase de derecho es una quimera y los sueldos poco más que una vergüenza.
Pocos años después la humanidad, en general, estaba posiblemente algo mejor. Las hambrunas habían dejado de ser un problema en muchos lugares donde antes eran endémicas y una potente clase media emergía en países como China o India. Pero la riqueza global era, más o menos, la misma. Los grandes perdedores fueron las clases medias europeas y norteamericanas, que vieron caer su poder adquisitivo y comenzaban a temer lo que acabo por ser una realidad, que los hijos vivieran peor que los padres por primera vez desde la II Guerra Mundial.
Aquí nace una insatisfacción, multiplicada con la crisis, que dio origen al crecimiento del Frente Nacional en Francia, la Lega Nord en Italia o el UKIP en el Reino Unido. Formaciones que ofrecen a las clases medias y a los trabajadores empobrecidos o en el paro, un culpable para sus males. Un ladrón que se llama Bruselas, Roma, o inmigración, en función de la concurrencia y el país. Partidos populistas que han acogido con los brazos abiertos a un independentismo catalán alimentado por políticos irresponsables, que a la vista de su pérdida de poder, de que ya no tienen amigos a quienes llamar para pedir favores, ni capacidad para ofrecerlos, ni comisiones que cobrar y repartir, han decidido que el culpable de todos sus males es España.
Su oferta es un repliegue sobre una identidad que, si alguna vez fue cierta, ya hace mucho que dejó de existir, y que vista la realidad que nos rodea es pura falacia. Que niega realidades tozudas, como es que las ciudades ya comienzan a vivir un proceso similar al de las grandes empresas y van dejando de pertenecer a un determinado Estado para convertirse en nodos internacionales. En Barcelona se sigue hablando catalán y castellano, pero basta dar un paseo por la calle para oír hablar en inglés, francés, italiano, urdú o árabe. Su futuro depende únicamente de la capacidad de crear oportunidades.
Las identidades y el tejido de relaciones que crean el poder están cambiando y ante esto la reacción de los independentistas es enviar tractores a ocupar la capital. O ignorar encuentros como el que recientemente generó la mayor concentración de poder económico y político en Barcelona desde hace décadas, en un acto para reclamar que se acabe de una vez el Corredor Mediterráneo. De hecho la única decisión política que se ha tomado es permitir la venta de leche cruda.
La respuesta independentista a la globalización es volver a una idílica sociedad agraria donde todos podrán comer tanta butifarra como quieran. Pero la realidad es muy diferente. La extrañísima revolución de la sonrisas, donde quienes golpean las cacerolas con más fuerza viven en la Bonanova y San Gervasio, nos ha dejado, por el momento, a un 28’5% de la población infantil catalana en riesgo de pobreza, una caída del 40% de la inversión extranjera, y la marcha de más de 4.000 empresas, entre las cuales los dos principales bancos del país.
Cataluña está quedando lejos de los núcleos de decisión económica y política emergentes y corre el riesgo de caer en una profunda irrelevancia.