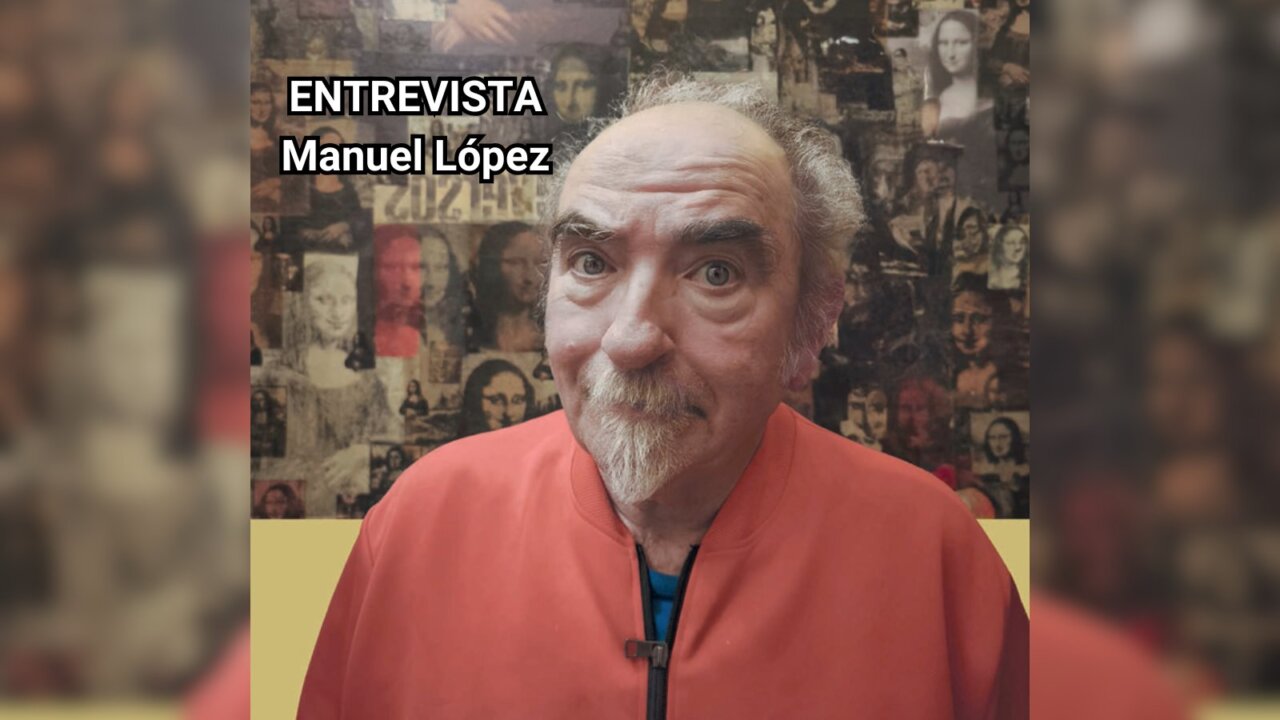Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. Interesado en el estudio de la Guerra Civil del 36 y el franquismo, especialmente en la perspectiva internacional. Es autor de Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) . Ahora, sale en las librerías La hambruna española (Editorial Crítica).
¿Por qué la hambruna española?
Utilizo el término hambruna como concepto histórico, como nombre y no como adjetivo. Podría haber dicho que aquellos «fueron años de miseria y de hambre». No lo utilizo así. Fue un hambre, una hambruna. Un fenómeno histórico, tipificado por los historiadores, que se ha producido a lo largo del tiempo, y que ha sido especialmente devastador en la época contemporánea. Una hambruna, un hambre, es, pues, una falta de alimentos que provoca muertes por inanición y por enfermedades derivadas de la desnutrición.
¿Ha habido en España otras hambrunas, digamos, históricas?
La última tuvo lugar con la guerra de Independencia, a principios del siglo XIX, y fue catastrófica. Pero no fue algo general, que afectara a todos los territorios y capas sociales. Estuvo un poco más localizada, sobre todo en zonas de Castilla. Fue algo vinculado a los desastres de la guerra y la destrucción de las cosechas.
¿A lo largo de qué años se produjo el hambre española?
No todos los años 40 fueron iguales. He localizado el hambre en un tiempo que fue especialmente duro, y con características singulares. En concreto, desde el año 1939 al 1942. Hubo después una segunda fase del hambre, que fue en 1946. A grandes rasgos, ambas son consecuencia de la política adoptada por el régimen, con algunos agravantes en ambos casos. Toda la documentación que cito em el libro (incluidos, además de los nacionales, archivos franceses, ingleses, alemanes, americanos…) intenta incidir precisamente en estos años. Hablo de abandono de niños, de enfermedades contagiosas…
¿Se sufrió igual el hambre en los territorios, o los hubo de especialmente castigados?
Fundamentalmente, golpeó al mediodía español, al arco sur, por debajo de Madrid. Eso no quiere decir que no hubiera muertos en otros lugares. Fue un hambre que afectó a las clases bajas y a los republicanos. Miguel Hernández murió por tuberculosis, contraída por el hambre. Es difícil, no obstante, responder a si fue peor en el campo o en las ciudades. En el campo había más alimentos, pero el problema era acceder a ellos. En las ciudades, aunque de estraperlo, había más productos. En definitiva, dependía de quién eras. Si eras jornelero tenías todas las de perder. No tenías acceso a la comida, o no te daban trabajo por haber sido republicano. En las ciudades había racionamiento, que se daba en función del tamaño de la población. Franco temía a las urbes y dosificaba sus políticas.
¿Hubo también, digamos, determinadas zonas, como las periferias industriales, con obreros perdedores en la guerra, desafectos al régimen…, especialmente castigadas?
Claro que hubo lugares especialmente castigados por el hambre. Sobre todo, los pueblos más recónditos. Cuanto más lejos, más abandonados estaban. Más sensibles estaban en las cadenas de distribución. La corrupción era tan grande que, al final, a muchos de estos pueblos no llegaba el pan. Se perdía por el camino…
¿El racionamiento, en cualquier caso, era sólo de algunos productos, y en cantidades escasas?
Se calcula que el racionamiento sólo proporcionaba el 30% de lo que necesita una persona para vivir, en el mejor de los casos. Había que buscar comida en otros lugares. Si eras agricultor podías arreglárselas cultivando algunas cosas, con ciertas limitaciones. Y, sino, tenías que recurrir al mercado negro, a un precio mucho más alto. Y ahí estaba el problema. Mucha gente no tenía dinero para comprar de estraperlo, de manera que no era solo que en España faltara comida, sino que no se podía comprar, porque tenían unos salarios congelados.
¿Cómo fue el estraperlo que, en definitiva, se beneficia de la escasez y funciona como un mercado negro? ¿Fue, digamos, de geometría variable, pequeño, grande e incluso institucional?
Aquí había también dos realidades, la de los vencedores y la de los vencidos. Para hacer los grandes negocios del estraperlo, tremendamente lucrativos, había que ser afecto al régimen. Estaban implicados el propio Franco, ministros, gobernadores civiles… El estraperlo influía en el aumento de los precios. El pequeño estraperlo era más bien de supervivencia, a veces en forma de intercambio.
¿En qué consistieron los llamados fielatos que habilitó el franquismo?
Había una economía completamente intervenida. Para mover cualquier mercancía se necesitaba una guía de circulación, que decía qué llevabas, dónde ibas… Eso necesitaba una burocracia brutal. Te paraban por la calle o los caminos los agentes de la Comisaría de Abastecimientos, o los de la Fiscalía de Tasas, que fue posiblemente la institución más odiada de la posguerra. En función de quién eras te dejaban pasar o no. Te ponían una multa, te requisaban los productos e incluso podían mandarte a la cárcel. Los pequeños estraperlistas, que iban andando de un pueblo a otro, fueron los que más pagaron los platos rotos. Muchas mujeres, viudas…
Todo esto, ¿producto de unas políticas…?
Si no impuestas, sí decididas desde dentro del régimen. Franco insistía en que en España se podía encontrar de todo. Pero, por ejemplo, la agricultura no recupera sus niveles de preguerra hasta el año 51. La industria hasta el 52. Esto se explica por el fracaso de su política económica. ¿Por qué se prolongó? Porque había los que estaban haciendo el agosto.
¿En aquellos años hubo algún boicot de países de nuestro entorno, que pudo influir en la escasez?
Hubo un bloqueo económico, especialmente intenso entre el verano del 39 y el 1942. Estuvo motivado por la posición pro Eje del régimen de Franco, que se estaba reuniendo con Hitler y Mussolini. Los ingleses, que estaban luchando solos contra Alemania, promovieron un aislamiento de España para que no entrara en la guerra.
¿La autarquía franquista, propia de las dictaduras, está quizás en el origen de los problemas económicos?
La pretensión de autoabastecerse fue una auténtica locura, porque rompía décadas de relaciones comerciales de España, especialmente con el Reino Unido, que entonces era el líder mundial. De repente, se rompe todo esto y nos vinculamos al Eje. Se empiezan a enviar cereales y materias primas a los alemanes.
¿Tiene nombres y apellidos la corrupción estructural, generalizada, del primer franquismo?
El tema no se ha estudiado en profundidad, porque se han ocultado las fuentes. Todavía hoy en día hay muchas dificultades para acceder a los archivos, como los notariales. Hay investigaciones sobre algunas grandes fortunas, como la de los Franco. Entró en la guerra como un militar asalariado y acabó con un auténtico emporio de propiedades inmobiliarias, sociedades. Rampiña, regalos, negocios… son el origen de esto. Getulio Vargas, entonces presidente de Brasil, le regaló a Franco unos cargamentos de café que acabaron en el mercado negro.
¿La necesidad fue tan intensa que indujo incluso al robo de productos alimenticios?
Los robos y también la solidaridad, como las dos caras de la misma moneda. Había conciencia de supervivencia. Por eso muchas personas que no eran delincuentes tuvieron que robar comida. No había otra opción. También hay conciencia de que se tenía que ayudar, porque la gente se estaba muriendo de hambre. Casi nunca se denunciaban los robos.
¿También hubo en el hambre intencionalidad política, como ha pasado en Gaza, de llevar a la gente a una situación extrema, dónde sólo es posible la supervivencia?
Eduardo de Guzmán, periodista culto, politizado, anarquista, que pasó por varios campos de concentración, se da cuenta de que el hambre le está destruyendo, y lo obliga a gravitar cada vez más hacia el individualismo. «La revolución –escribió– se acaba en la panadería». Franco, como Israel en Gaza, monopolizaba la ayuda humanitaria.
¿Cuál fue el balance de víctimas del hambre?
Lo he cifrado en 200.000, entre el 39 y el 42. Después, el 46, se puede decir que hubo 20.000 muertos más. Un testigo me decía que se empezó a dar cuenta, a mediados de los 50, de que lo peor ya había pasado cuando vio un trozo de pan en la calle.