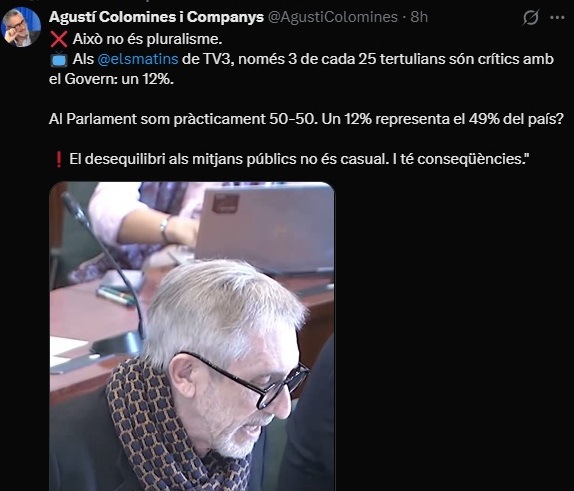Durante el año viajo por Europa, pero cuando llega agosto prefiero moverme por Catalunya, pues es bastante cretino desplazarse en medio de la actual masificación turística, esparcida por las cuatro latitudes.

Por eso mismo gozo mientras paseo los pueblos del Principado. En muchos de ellos, sobre todo una vez superas Granollers, una especie de frontera inconsciente de dos realidades, es más que normal hallar fincas con banderas en su ingreso, como si sus propietarios quisieran imitar el patriotismo de los Estados Unidos, pero con esteladas.
Hay localidades donde algunas calles aún van hasta los topes de este trapo, según la tradición nacido como réplica local al estandarte cubano. Aparece en imágenes publicitarias de 1918, cuando algunos políticos catalanes creyeron poder ganar descentralización por los 14 puntos de Woodrow Wilson.
Pasado más de un siglo, y cinco años largos de los últimos fuegos fuertes del Procés, no es ninguna anécdota, pues muchas personas siguen usándola, como si así se sintieran revolucionarias y desafiaran el orden establecido. En estos pueblos del interior más bien dan miedo, y a un barcelonés de pura cepa como servidor le recuerdan la infausta década de 2010, cuando en muchos balcones sucedió una especie de delirium tremens identitari en el que cualquiera decía la suya.
El fenómeno me retrotrae a la anécdota de Primo de Rivera, el dictador, y la respuesta de Alfonso XIII. Durante una visita de este en Barcelona su Mussolini, así lo llamó en más de una ocasión, remarcó la abundancia de banderas españolas colgadas en las ventanas, con el monarca respondiéndole que él veía más aquellas donde no lucían.
Los balcones ausentes de las teles compradas en los chinos, sin duda los grandes beneficiados a nivel económico de toda esa locura, eran los más lúcidos desde la conciencia de no pertenecer a nadie y vivir libres, sin la presión de gastar sus sueldos en ropa que podía emplearse como toldo o un buen mantel para la mesa del comedor.
En algunos lugares del país vemos esteladas gastadas por el efecto de tantos años de viento. Hace meses que no visito el Born barcelonés, donde a Quim Torra, el punto más bajo de los presidentes de este siglo, le vino en gana meter una inmensa bandera, como si el espacio, que ahora quiere ser plural y ojalá lo consiga, fuera el Valle de los Caídos de la ciudad Condal.
Da un poco de miedo, ¿verdad? Pues y es real. Por eso me deja algo perplejo la operación Ciutadella en el homónimo parque, en el que se ha izado una de más de cincuenta metros con un coste de noventa mil euros, lo que es condenable al 100&, pues un mandatario socialista debería destinar esos euros a otras causas, pero ya hemos comprobado, hasta lo critiqué en estas mismas páginas, como Salvador Illa cultiva cierta afición a lucir la senyera sin otras compañías lógicas y constitucionales, españolas y europeas.
El acto en el parque de la Expo de 1888 puede evocar otras astracanadas nacional populistas bien peligrosas, como la bandera de plaza Colón de Madrid. De estar vivo, Josep Pla se hubiera reído del asunto diciendo que los políticos vuelven a jugar a ver quien la tiene más grande. Le daríamos la razón. Pese a ello, en un acto inesperado de infinita bondad, procederé a ejecutar un mínimo ejercicio de empatía, pues Illa, en general, adora mover ficha para aquellos que no son los suyos.
Lo comprobamos con el viaje a Bruselas para reunirse con el fugado Puigdemont, como antes lo sufrimos con la imperdonable imagen de estrechar la mano a Jordi Pujol. La cita belga con el hombre de Amer entra dentro del plan de pasar página y este es el sentido positivo del encuentro, además de su enlace, nada imprevisible, con la cuestión de la bandera.
Que, no lo olvidemos, es una senyera, no una estelada de esas colgadas en los jardines de los pueblos de la Catalunya profunda. Estos no habrán dado mucha trascendencia al homenaje barcelonés, donde el líder socialista se acompañó del figurante Collboni, aficionado a las fotos para compensar la ausencia de acciones reales de gobierno, y el president del Parlament, Josep Rull, antes y ahora uno de los talibanes, más sonados, que no locos, de la formación llamada Junts, la misma que esconde su logo en su sede, como si tuviera miedo no sabemos muy bien de qué ni de quién, pues elección tras elección cosecha resultados que le dan llaves para alzar o tumbar consistorios nacionales, autonómicos o municipales.
Quizá Illa sueña con la sociovergència. Es posible. Por ahora, por cuestiones de tamaño, que dicen suele importar, le ha colado un gol al viejo convergente, que ha aceptado con honores la senyera, símbolo de la Catalunya constitucional. Quizá, poco a poco, y con más habilidad de la que se le supone, el socialista se acerca a su meta de dejar atrás sin ira la pesadilla.