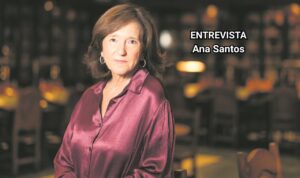Doctora en Filosofía. Ha sido profesora, catedrática de instituto, y también directora. Ha impartido conferencias, escrito artículos y publicado varios libros sobre filosofía y educación. Entre ellos, El aula desierta y , con otros autores, Pedagogía y emancipación. Ahora sale en las librerías Teoría poética del aprendizaje. Una alternativa al enfoque competencial (El Viejo Topo).
¿Cómo podemos entender la teoría poética del aprendizaje?
Podríamos decir que, en general, la idea del libro es poner en valor la escuela como un lugar sagrado, donde pasan cosas muy importantes. Es donde están citados los conocimientos y las artes de toda la humanidad. También es donde está nuestra generación joven, los niños y adolescentes. Y es donde los docentes ponemos todo esto en circulación. También quiero resaltar este espacio de descubrimiento, de entusiasmo por los conocimientos, de comprensión de las cosas… También del paso de una generación a otra. En este sentido, también hay que reconocer la profesión docente, que hoy en día está un poco en duda. Porque los maestros, los profesores, son los que realmente producen este cambio generacional, este legado.
¿Es algo que, en parte, quizás viene también del pasado, es heredado…?
Sí, tiene unas connotaciones que podríamos denominar tradicionales. Lo que se pone en valor aquí son los conocimientos, las artes, y este espacio de revelación, descubrimiento, curiosidad. Desde esta tradición, podríamos decir, se quieren recuperar estos conocimientos. Pero, por supuesto, con una visión actualizada en nuestro momento, nuestra situación, nuestra realidad social, cultural… Porque no podemos, de ninguna manera, seguir repitiendo los valores tradicionales.
¿Educación enciclopédica…, digamos?
Sí, la educación de tradición ilustrada, basada en “conocimientos verdaderos”. Un corpus que hay que trasladar a las nuevas generaciones. Algo que yo defiendo y que me parece que constituye un poco la esencia de la educación, pero que tiene sus limitaciones. En primer lugar, en cuanto al acceso a la educación generalizada, del 100% de la población, lo que ha estado muy lejos de producirse. Este conocimiento ilustrado era, en cierto modo, elitista. Hasta todavía no hace mucho, a la escuela iba una parte pequeña de la población. Y, así y todo, cuando algo no funcionaba, el alumno era expulsado. Esta educación era para un pequeño sector de la población.
¿Esa educación estaba marcada, además, por una visión autoritaria?
En la educación tradicional también jugaba un papel muy importante el autoritarismo disciplinario. Algo que debemos reconducir al principio de autoridad. Es decir, la autoridad del profesor, que la tiene y le es reconocida por sus alumnos. A partir de la base que posee los conocimientos, es la persona que lo puede proteger, que le puede hacer ver el mundo, acompañar, que lo hace crecer. En esta educación ilustrada, los conocimientos eran verdaderos, por decirlo así, el corpus de ciencia verdadera que había que explicar a las nuevas generaciones. Hoy en día ya sabemos que la verdad no existe, que lo que tenemos son conocimientos. Lo que el ser humano ha conseguido saber y construir respecto al mundo. Y que estos conocimientos no son eternos, verdaderos. Es algo que se va adaptando.
Cuando hablas de educación, ¿te refieres a todos los niveles, o pones especial énfasis en alguno?
En un sentido muy abstracto, todos los niveles son parecidos, pero yo me refiero, sobre todo, a la Enseñanza Primaria y Secundaria, en los que se puede incluir el Bachillerato, que es lo que yo he vivido, porque los profesores de filosofía damos clase en Bachillerato. El público de secundaria es un poco del que estoy hablando.
¿Ahora, con el neoliberalismo, el enfoque competencial ha venido a ocupar, urbi et orbi, el territorio de la enseñanza?
El posmodernismo, en este sentido, dice: como no hay conocimientos verdaderos, nada es verdad, todo es cambiante… pues, entonces, no los aprendemos. Los dejamos en Internet y los vamos cogiendo. Así llegamos a la educación competencial, que no está basada en los conocimientos sino en las competencias. Los alumnos deben adquirir competencias. Aprender a vender, competencia ciudadana, digital, medio ambiente, matemática… Esto se hace mediante una serie de técnicas didácticas que no incluyen impartir conocimientos. Este enfoque tiene como objetivo crear individuos adaptados a la productividad en una sociedad cambiante. Es algo que dicen la OCDE, la Unión Europea, el Banco Mundial…, que han creado este sistema educativo y lo han expandido a nivel mundial. Se trata de crear capital humano, con un enfoque mercantilista de la escuela en todo el ámbito educativo.
En cualquier caso, ¿este aprendizaje poético que propones es casi tan revolucionario como plantear el fin del orden dominante de las cosas?
Esta educación poética que yo propongo se refiere al concepto griego de poiesis, que significa creación. Lo que intento explicar con esto es que todo lo que pasa en el ámbito escolar es un acto creativo. Por un lado, los conocimientos y las artes de la humanidad, que son creaciones; en la medida en la que los seres humanos creamos, damos nombres a las cosas. Así, vamos generando una parcela de realidad. Si alguien ha creado algo significa que ha mirado, observado, experimentado la realidad humana. Este momento en el que nos reunimos en el aula estudiantes y docentes es, a su vez, un acto creativo, en la medida en que los alumnos se crearán a sí mismos a través de estos conocimientos. Conocimientos que no son cosas que se encuentran en Internet, sino que son algo que nos concierne, forman parte de nosotros. Cada uno de nosotros, de las personas, somos lo que conocemos, lo que hemos aprendido, leído, experimentado. Estos conocimientos forman parte de nosotros, de los seres humanos. A través suyo, se crea una visión de la realidad y una verdad de sí mismos.
¿Consideramos, claro, cada vez más, que el conocimiento es algo externo, instrumental, que está aquí, y que sólo nos concierne cuando, aparentemente, nos interesa?
De eso es precisamente de lo que trato cuando hablo de poiesis, que el alumno se crea a sí mismo, a través de estos conocimientos. Es el conocimiento encarnado. Formará parte de su propia personalidad, de su subjetividad. No son, por tanto, algo ajeno, como si fueran “verdades”, de esas que decíamos antes. Los conocimientos forman parte de los seres humanos, son su capital humano, nuestro patrimonio, digamos para entendernos. A partir de ahí, estamos poniendo al alumno en condiciones de crear sus propios productos. Todo el proceso educativo es un acto poietico.
¿La supeditación de la educación en el mercado no está quizás contribuyendo también a la pérdida de la curiosidad, algo que nos connota como humanos?
El ser humano, por naturaleza, tiene esa especie de extrañamiento, de sorpresa, ante las cosas. Cuando llega al mundo, el ser humano se lo encuentra todo hecho, y no se explica muy bien por qué. En este sentido poético, hay que aprovechar en la educación este tipo de extrañamiento. A los alumnos, la filosofía y yo creo que todas las materias les sorprenden. Eso, la curiosidad que sienten, debe ser un eslabón para el aprendizaje. La educación poética debe poner al alumno en disposición de aprender de primera mano, de hacerse y hacer preguntas. La curiosidad provoca unas inquietudes. Hay que reconocer que a veces cuesta darles respuesta, pero hay que intentarlo. El lenguaje es la clave en este proceso. Como generador de realidad, va cambiando y transformándose. Es el archivo histórico de todo lo que el ser humano ha conseguido conocer. Las palabras que se le dicen a un alumno lo condicionarán. Determinan, en cierto modo, la manera en la que tú eres y tratas al otro. Hay que ser conscientes del lenguaje. Así, el profesor debe ser un poco hermeneuta.
¿Cómo y por qué se incluyen en el libro historias reales, de vida, que tú has vivido en la educación?
Este libro, en su parte teórica, está explicado en un concepto filosófico, pero está intercalado de historias. Experiencias que yo he vivido a lo largo de mi vida como docente y que, de alguna manera, han quedado en mi memoria. También de cosas que me han explicado. Todo ello con la intención de que se vea, que se tome conciencia del aula. Un ámbito lleno de lo que yo llamo “incidencias”, cuestiones que influyen el discurrir, en la normalidad, del aula. Es algo importante, porque aquí es donde se ve la complejidad, la diversidad de las personas, y que permite mostrar situaciones que se mantienen invisibilizadas. Hay que prestar mención a todo esto. Sin sesgarlo, penalizarlo. Tenemos que aprender a saber qué significa todo lo que hay detrás de los comportamientos.