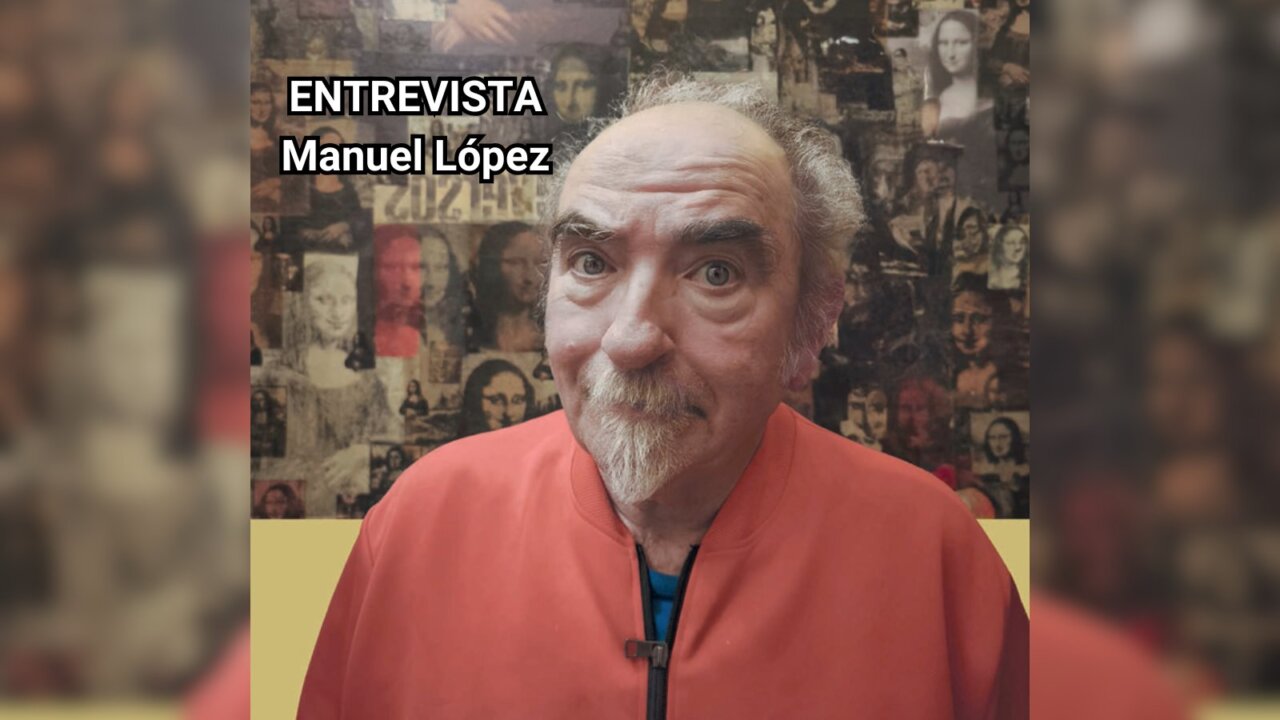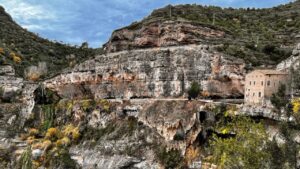Economista. Investigador en el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL). Ha publicado Alternativas al poder corporativo y Mercado y democracia. Ahora, junto a Erika González, Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramírez, sale a las librerías Megaproyectos. Ofensiva corporativa global en tiempos de transición eco-social (Icaria).
¿Cómo, dónde, por qué, esta ofensiva de megaproyectos?
Lo que, sobre todo, pretende el libro es denunciar una ofensiva extractivista en marcha, en forma de megaproyectos, entendiendo éstos como toda iniciativa corporativa que expropia, ocupa territorio, bienes naturales…, para centrarlos en la lógica del capital, a escala local e internacional. Están impulsados generalmente por grandes empresas, a veces con participación pública, en lo que se conoce como alianza público-privada. En este sentido, creemos que se están ampliando las fronteras de los megaproyectos. De los viejos, aún vigentes, como los hidrocarburos y las infraestructuras, a las macrogranjas, polígonos solares y eólicos. También fronteras geográficas, porque no hay sólo proyectos en el Sur global (Sáhara, fosfatos; República del Congo, cobalto; Chile, cobre y litio…), sino que llega también al Norte. Aquí siempre ha habido megaproyectos, pero ahora vemos una compulsión, en nombre de la autosuficiencia estratégica. Actualmente en la parte occidental de España hay unas 500 licencias de extracción de tierras raras.
¿Lo que es «mega», por grande, digamos, es en sí mismo nocivo?
En la definición de megaproyectos no establecemos cantidades. Hay un baremo financiero histórico, cuantificado en 1.000 millones, para diferenciar los megaproyectos de los que no lo son, pero no nos atenemos tanto a eso. Todos sabemos qué es un megaproyecto. Algo que ocupa mucho territorio, generalmente no al servicio de la población local. Esto es causa de debate en el mundo ecologista, en la medida en la que plantea si se pueden aceptar proyectos de determinada escala e inversión. Para las necesidades de electrificación y renovables (en un entorno concentrado, urbano, de alta población…), seguramente sí que necesitaremos proyectos de cierta escala. La cuestión no es tanto si eso es bueno o no, sino el cómo, y quién lo pilota. Si fueran proyectos públicos, comunitarios o de alianzas entre ambos, quizás tendrían más sentido. También si se insertaran en cambios metabólicos de la transición ecológica, de la economía, la energía…, incluyendo el decrecimiento. También habría que tener en cuenta que los proyectos, en lugar de abastecer al Norte, deberían estar enfocados a cubrir las necesidades de las poblaciones autóctonas. En cualquier caso, deberían supeditarse al autoconsumo, comunidades energéticas, pequeños proyectos…
Vista la simbiosis entre capital y política a escala global, ¿proyectos como comprar Groenlandia anuncian un modelo público-privada global y de dimensiones insospechadas?
Alertamos de eso en el libro. Parece que en estos momentos el avance de cualquier iniciativa pasa por esta lógica público-privada, con diferentes intensidades. Esto de Trump es una manifestación extrema de todo esto. Pero en Europa y aquí, en España, también estamos viendo como la etapa neoliberal, en la que el ámbito público hacía favores al privado para garantizar los negocios, ahora se invierte, para minimizar los riesgos de lo privado. Con todo el tema de la transición verde, el tema digital e incluso el militar, muchísimos millones se transfieren del ámbito público al poder corporativo.
¿Este horizonte win win de capitalismo verde, que citamos en el libro, cómo se nos vende?
Nos están diciendo que la salida del atolladero en el que estamos debe ser con inversiones masivas y alianzas público-privadas, en ámbitos como la digitalización, las energías renovables y la economía verde, incluyendo el automóvil eléctrico, y el resto. Esto nos permitirá crecer de manera sostenida, estable y generalizada, pero como, además, incluiremos las renovables, nos permitirá descarbonizar. Y la economía, digital y mucho más eficiente, nos permite también ahorrar en energía y materiales. Algo que el capitalismo no ha hecho nunca y que nosotros calificamos como un sueño, un relato ficticio. Todo esto no hace que se crezca más, ni permite acoplar crecimiento y emisiones. Seguimos batiendo récords de emisiones. El último dato oficial de diciembre de 2023 es que estamos 1,48 grados por encima de la época preindustrial. El relato favorece a las pistas de aterrizaje, sin solucionar los problemas. Además, nos están metiendo en una lógica de conflicto político, social y de régimen de guerra. El capitalismo verde que se nos vende es más bien verde oliva, porque tiene más de militar que de sostenible.
¿Los tambores de guerra en Europa no tienen mucho que ver con un capitalismo que no da más de sí y necesita, perentoriamente, buscarse nuevas vías de acumulación?
Una de las cuestiones que plantea el libro es el vínculo entre la situación del capitalismo, que no crece, y la agenda militar, no sólo en Europa, pero sí aquí de manera particular. Este régimen de guerra no es sólo consecuencia de la actuación de una serie de personajes. El estancamiento económico está atizando la guerra como una salida. Lo que pasó con Hitler en su momento y que puede estar pasando con la economía de guerra de Rusia. El régimen de guerra no es sólo una espiral de grandes conflictos, sino la lógica amigo-enemigo en las relaciones internacionales, vulnerando los derechos humanos… La idea de que Rusia pueda invadir Europa no se sostiene con nada.
En este contexto, la energía nuclear vuelve al primer plano, no sólo de la mano de los que abiertamente plantean aquí prolongar la vida de las centrales, sino de Macron, Gran Bretaña, Alemania…, que abogan por su uso militar.
Muy preocupante. Parecía algo superado. Todo el mundo veía como muy peligroso el desarrollo de este tipo de energía, pero, claro, este nuevo contexto hace que la propia UE haya declarado la energía nuclear como verde, no contaminante. No creo que este debate se tenga que volver a abrir, pero temo que será así, incluida la cuestión de las armas atómicas. No está resuelta la cuestión de los residuos. Y en el plano militar, el desarrollo del arma nuclear hace aumentar exponencialmente la escala de peligrosidad en los conflictos. El movimiento antinuclear está llamado a reactivarse.
¿Esta deriva, siendo global, adquiere las mismas características en todo el mundo o es particularmente visible, por ejemplo, en Europa?
Hablamos de un momento de tormenta perfecta. El sistema aparece atrapado dentro de su estancamiento en el aspecto económico, pero también con los límites biofísicos: calentamiento, pérdida de diversidad, agotamiento de la energía fósil… Un fenómeno global que afecta al conjunto del planeta. Pero, como siempre, hay asimetrías. A escala de potencias, Europa es la que se encuentra en más mala posición. El retraso de la UE respecto a China y a EE.UU. en el campo tecnológico es más que evidente. Sobre todo China ha planificado hacia dónde dirigir la economía, mientras que Europa sigue aferrada al dogmatismo liberal. Esta nueva política que apunta a Europa lo que hará es aumentar aún más la brecha entre el Norte y el Sur. Por eso es importante poner el foco en África y América Latina, que es donde se encuentran las materias primas.
¿Estamos, pues, a las puertas de un paso más allá del colonialismo, justo cuando entornos como el de África Occidental de influencia francesa, se sacuden todavía rancias formas de dependencia?
No digo que sea la única cuestión, pero lo que está pasando con especial relevancia es el tema de los suministros, orientados a garantizar energía, tanto de origen tanto fósil como renovable. Sobre todo ahora los minerales críticos son importantes para el desarrollo de las tecnologías digitales, tanto de uso civil como militar. Es aquí donde se sitúa la clave del nuevo colonialismo, y donde la UE ha estado desarrollando de manera febril acuerdos de comercio de inversión, que son fórmulas de blindaje de los intereses de las empresas en el extranjero. Ha firmado acuerdos con Nueva Zelanda, Mercosur, Chile, México, Groenlandia…, en una lógica neocolonial, imponiendo la fuerza. La cuestión de la transición verde a escala global y el neocolonialismo es una cuestión fundamental.
¿Qué papel les corresponde a los movimientos sociales ante esta transición verde que se nos propone?
Hay una disputa entre los que apoyan un pacto verde, inversiones masivas en digitalización, renovables…, y los que, desde las izquierdas, planteamos salidas más disruptivas, ancladas en lógicas de planificación, aumento del protagonismo del ámbito común, del ámbito público…