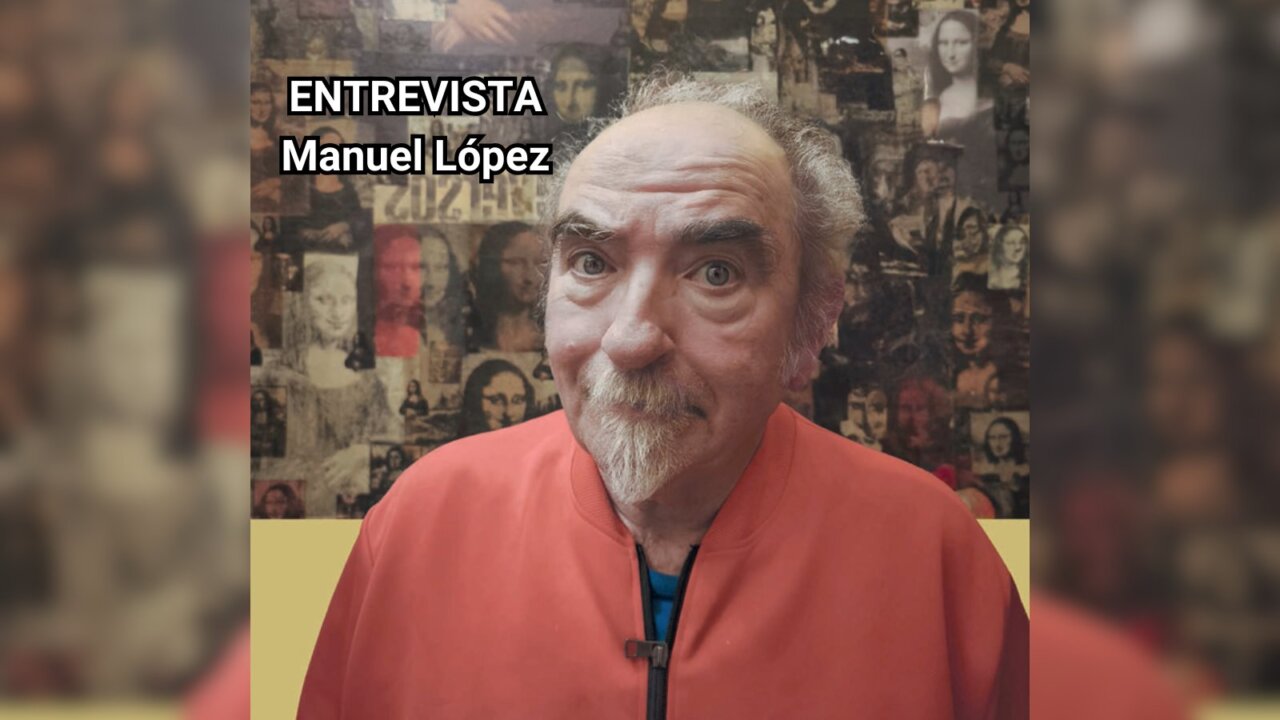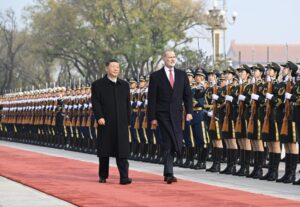Periodista, dedicado sobre todo a información sobre medio ambiente en La Vanguardia. Ha cubierto las conferencias del clima de la ONU. Premio Nacional de Medio Ambiente. Entre sus libros se encuentra Emergenciaclimática. Ahora publica El mapa de la crisis ambiental en España, con artículos de 16 periodistas (editorial Icaria).
¿Por qué El mapa de la crisis ambiental en España?
Responde a la necesidad de concretar cuáles son los grandes conflictos, muy relevantes, que son los mejores ejemplos de las contradicciones que supone un desarrollo a veces insostenible, que entra en colisión con la conservación del medio ambiente. En España, uno de los problemas transversales que se tratan en el libro es constatar cómo el derecho ambiental europeo se ha abierto paso en los últimos 20 años. Esto significa que un modelo de desarrollo en el ámbito de las infraestructuras, de la extracción minera, del desarrollo urbano…, muchas veces no tiene en consideración todas las nuevas legislaciones sobre medio ambiente. Entendemos mucho de derecho contencioso, laboral…, pero no entendemos bien el de medio ambiente. Todo esto se traduce en una serie de conflictos enquistados, donde se está haciendo indigerible esta contradicción. Lo hemos llamado “mapa” porque hemos situado unos veinte conflictos, que son los más representativos desde este punto de vista.
¿Es quizás la contradicción entre mercado capitalista y medio ambiente lo que determina muchos de los problemas que abordáis en vuestro libro?
Esto quizás no está explicitado en el libro, pero se puede entender fácilmente en muchos capítulos que el mercado mal entendido está en el origen de los conflictos. Por ejemplo, queda muy claro en el capítulo que dedicamos a la extracción minera. Tenemos una economía de escala, mundial, que busca minerales baratos, y pone por encima de todo este criterio hipereconomicista. El resultado es que muchos de estos proyectos no tienen suficientemente en cuenta el impacto ambiental, la prevención o la necesidad de proteger las aguas, o las condiciones laborales. Efectivamente, hay muchos elementos que subrayan cómo el mercado, entendido como una gran ansia por el beneficio, es una fuente de conflictividad ambiental. Una cosa que se extiende a la superproductividad agrícola, que no tiene en cuenta la protección de los pájaros, los espacios naturales…, y nos lleva a un callejón sin salida. No hay un equilibrio, y el mercado trata de aprovecharlo para obtener beneficios, a veces injustificados.
¿Detrás de todo esto no hay una clave cultural, profunda, que continúa considerándonos a los humanos los reyes de la creación, con todo lo que esto comporta de dominio sobre los seres vivos?
Esto también subyace en el espíritu, la filosofía del libro. De alguna manera, puede interpretarse que la intervención humana y el papel que desarrollan los humanos sea más compatible con la protección de los espacios naturales, las aguas, el aire, los suelos… Ya hace más de 2.000 años que los dioses dejaron de ser la naturaleza y pasamos a adorar a un único Dios, cristiano, y se empezó a considerar por encima de todo. También la ciencia fue por aquí. Descartes es el mejor ejemplo: la naturaleza es una cosa que tiene que dominar, que explotar, el hombre… Todo esto tiene que ver con la percepción más global de nuestra cultura. Afortunadamente, cada vez hay más corrientes de pensamiento que consideran que somos parte de un todo que estamos poniendo en riesgo.
Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro… ¿El agua es uno de los grandes desafíos, casi transversal, de bastantes de los problemas medioambientales que estamos sufriendo?
De los veinte capítulos del libro, el agua aparece en unos cuantos. Cuando hablamos de agua, la situación es muy diferente según los territorios. Por eso, es muy importante referirse a ámbitos geográficos concretos para hacer diagnósticos ajustados. El problema fundamental es que nos enfrentamos a una oferta que no se contiene. Nuestra política hidráulica tiende a incrementar la oferta, de manera sistemática, continuada, sin tener en cuenta la demanda y, por supuesto, la misma conservación del recurso. También es necesario contener el consumo, racionalizarlo, porque lo contrario nos lleva a la sobreexplotación. Un modelo industrial de producción de alimentos, sobre todo de origen animal, ha convertido a España en una gran factoría, a expensas del agua. Se considera, está claro, que se trata de un recurso ilimitado. El riesgo enorme es el de una gran insolidaridad, como se ha visto con la sequía en Cataluña. Porque, cuando los recursos se tienen que repartir entre los que quieren obtener un beneficio y los que los necesitan con otros fines, surge una gran conflictividad. El ejemplo más extremo de esto es el Mar Menor, donde la contaminación por vertidos agrarios está poniendo en riesgo la industria turística.
Citas la cuestión de la producción de animales para alimentación como una de las cuestiones críticas para el medio ambiente. ¿Además del hecho, en sí mismo bastante cuestionable, qué problemas añadidos implica?
Ha habido intentos de tapar el problema de la producción industrializada de ganado negando la misma denominación de “macrogranjas”, que es muy acertada. Se llaman así porque simbolizan un problema que, por ejemplo, es grave en Cataluña: el exceso de producción ganadera, que comporta un volumen de residuos que han contaminado muchas reservas de agua subterráneas. Ahora hay muchísimas áreas contaminadas por nitratos, una cosa que se concentra y se agrava en la España despoblada. Existe toda una estrategia para situar las macrogranjas en lugares donde aparentemente pasan inadvertidas. Para poder hacer un desarrollo de la ganadería intensiva un poco esmerado se necesita que junto a las granjas haya una importante cantidad de tierras que puedan absorber los residuos. En Holanda, que no disponen de este recurso, han tendido a deslocalizarse. Para regular todo esto, hay una legalidad europea, teórica. El problema es que la legalidad va por un lado y la realidad por otra. La cuestión se agrava cuando, por ejemplo, la cría de cerdos no está pensada para un abastecimiento racional, sino que es una industria global. En el imaginario sigue presente la idea del ámbito rural como un paraíso, y a veces resulta más contaminante que la industria convencional.
¿Qué se puede decir de los incendios, casi siempre catastróficos, que destruyen los bosques, a veces en lugares aparentemente tan poco propicios como por ejemplo Galicia?
El problema general, bastante común en España, está en el abandono del mundo rural, desde los años 60-70. Las áreas de cultivo se han deforestado, de manera natural, y han dado como resultado una gran biomasa, que acaba siendo un polvorín para los incendios. Cuando hay una gran masa de bosque, que no está cuarteado con cultivos de separación o cortafuegos, se propician los incendios. Este problema solo tiene como solución un equilibrio territorial, y un mantenimiento de los bosques. En Cataluña, sabemos ahora que el exceso de bosque ha contribuido a retener agua.
¿El plástico, que tan atractivo nos parecía en sus orígenes, nos invade, sin remedio?
El artículo dedicado al problema de los plásticos, se basa, como casi todos los otros, en el marco legal. España, si no formara parte de la UE, tendría un aire, un agua y un suelo más contaminados, con plásticos entre otras cosas. El problema de los plásticos, globalmente, es también un problema de exceso de envoltorios, envases desechables… El mundo del petróleo ha derivado parte de su negocio hacia el plástico. Y, sobre todo, hay que destacar un gran margen de maniobra de la industria para esquivar las normativas.
¿El aire que respiramos, particularmente en las ciudades, responde a estándares de calidad mínimamente aceptables?
La Ley de cambio climático incluye la obligación de los municipios de establecer zonas de bajas emisiones, con menos vehículos, más zonas peatonales…, que se está desobedeciendo. En la calidad del aire, también tenemos un paraguas europeo. Establece un umbral de emisiones que en Madrid y en Barcelona se ha superado durante años. Cosa que milagrosamente no se produjo el 2023 pasado. Todavía estamos muy lejos de lo que nos dice la OMS.
En el libro, además de problemas, citáis algunos casos de éxito. ¿Dónde, cómo?
Siguiendo con la contaminación atmosférica, hablamos del ejemplo de Vitoria, donde desde hace más de 40 años hay un gran consenso en la planificación urbanística. Con la idea también de introducir la naturaleza en la ciudad. Citamos también los transportes en Pontevedra y el freno a los intentos de unir las estaciones de esquí en el Pirineo aragonés.