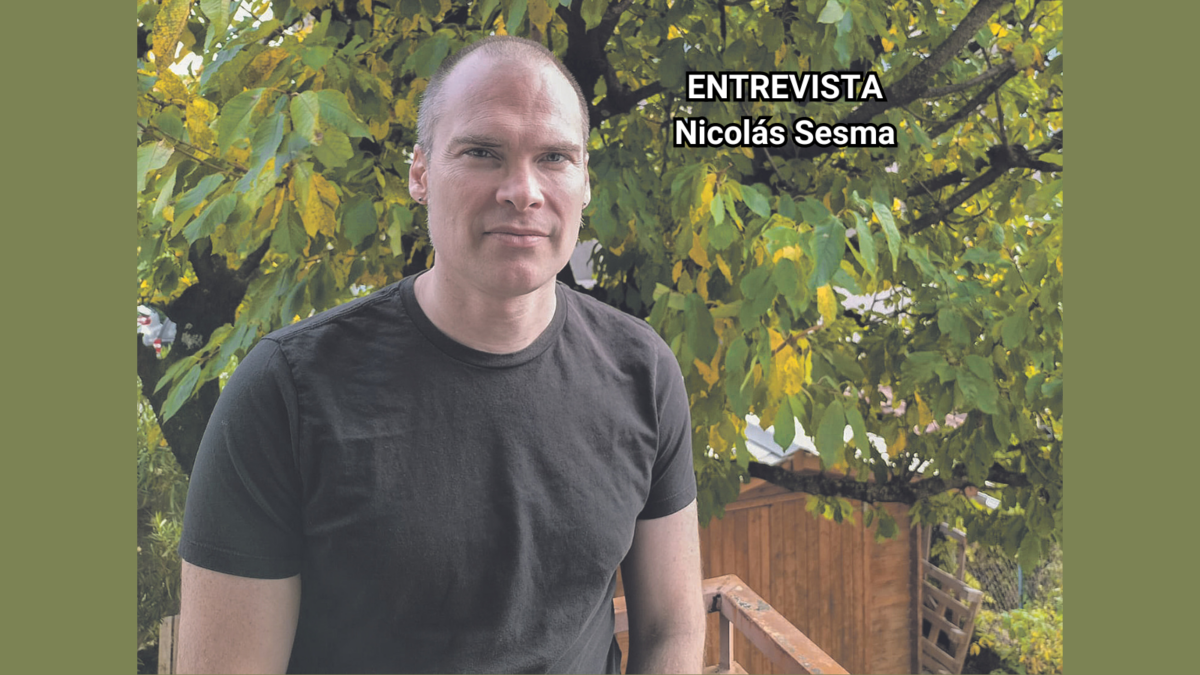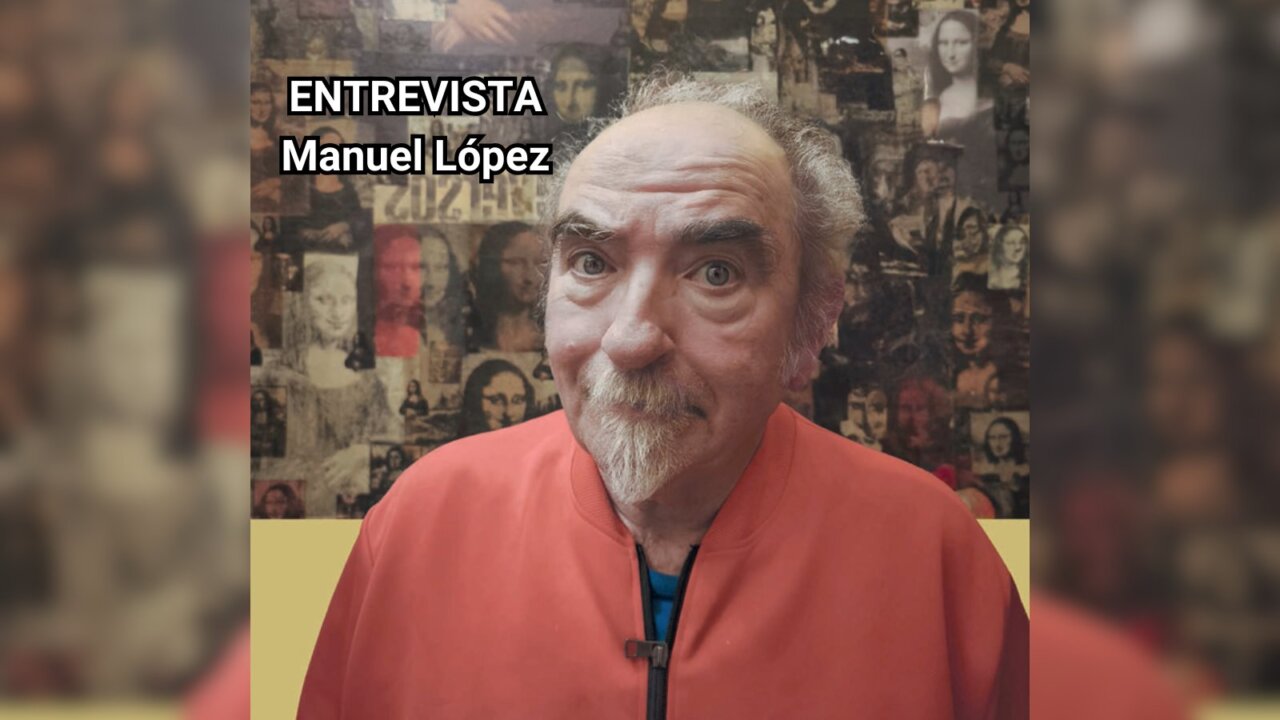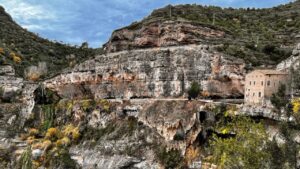Profesor universitario, ahora en Grenoble. Ha pasado por los EE.UU., por Italia y también por la Universidad de Zaragoza. Se ha dedicado a estudiar la dictadura franquista. Ligado a la Institución Libre de Enseñanza. Es coautor de Una juventud en tiempo de dictadura. El Servicio Universitario del Trabajo (SUT). Ahora publica Ni una, ni grande, ni libre (editorial Crítica).
¿Por qué “ni una, ni grande, ni libre”?
Básicamente, por las conclusiones a las que llegué al final del estudio. Dimos muchas vueltas al título, y acabamos coincidiendo en mi visión de que la Dictadura no había sido obra de una sola persona. También sobre que el franquismo impuso una homogeneidad sobre el conjunto del territorio cuando, en realidad, hay muchas situaciones diferentes. Hay una parte del sistema foral que lo mantuvo vigente… Ni «grande», se refiere, sobre todo, a la política exterior. El régimen hizo mucha ostentación de conquistas imperiales y grandeza nacional y acabó en una posición bastante subalterna, y alienando a la soberanía nacional cuando le hacía falta. Y, por supuesto, ni «libre», porque esto cae por su propio peso.
Hablando de una, continúa habiendo catalanes que interpretan el alzamiento franquista como una guerra contra Cataluña…
En la derecha española hubo resistencia a la concesión del Estatuto de Autonomía a Cataluña. La cuestión de lo que en la República se denominó el Estado integral, es decir, la posibilidad de que los territorios se convirtieran en territorios autónomos, y en particular el Estatuto de Nuria, sí que levantó mucha oposición. Es un elemento que está en el origen del alzamiento, pero la Guerra Civil tiene un componente de clase y social, lógicamente, muy importante. En Cataluña, concretamente, toda la experiencia revolucionaria que estalló a consecuencia del golpe de Estado, las colectivizaciones…, no era, por supuesto, lo que deseaba la burguesía catalana. También está el tema religioso. En Cataluña, la parte católica vivió muy mal el predominio anarquista, de la CNT. ERC, el partido de Lluís Companys, se quedó a medias entre formación de orden, de clases medias, y los anarquistas. Todo esto estuvo muy latente durante toda la Dictadura. En Cataluña había la misma división que podía haber en otros territorios respecto a la guerra y, después, durante la dictadura.
Franco, más allá del protagonismo propio de los dictadores, ¿fue un líder tan fuerte como se lo pinta?
Franco es consustancial a la dictadura. Sin él, no se entiende. Pero solo con Franco, tampoco, porque estuvo sustentado por grupos sociales, políticos, que, por afinidad, oportunismo, falta de alternativas…, al final acabaron integrados en el régimen. Yo tenía interés en demostrar que la dictadura fue un sistema, no la obra de una sola persona. Y dentro de este sistema hay incluso grupos que consideran a Franco un mal menor… Una opción que les resulta asumible o aceptable. Para los grandes grupos financieros, industriales, el franquismo quizás no era la opción más soñada, pero les iba bien. En el cuerpo diplomático, muy corporativo, probablemente también había sectores a los que Franco no les parecía la mejor opción, puesto que alinearse incondicionalmente con el Eje no estaba muy bien visto. Pero para ellos no dejaba de ser una cosa mucho mejor de lo que proponían el Frente Popular o los gobiernos republicanos.
En cualquier caso, ¿Franco dirigió con pericia los equilibrios entre las diferentes familias ideológicas y políticas que integraban el régimen?
Quizás el principal mérito político de Franco fue su capacidad para aprender el oficio de dictador, a medida que lo iba ejerciendo. Tiene suerte, porque ha vivido bastante de cerca la experiencia del general Primo de Rivera. Se dio cuenta de que le faltó tener una base autónoma de poder, porque era muy dependiente de sus compañeros del Ejército y del que era el jefe de Estado, el rey. Franco quería tener una especie de garantía de seguridad ante las posibles presiones de los militares y de un hipotético jefe de Estado. Por eso descarta la posibilidad de restaurar la monarquía. Esto supondría poner encima de él a alguien capaz de asegurar la continuidad del Estado, prescindiendo de él, si fuera necesario. La base autónoma de poder se lo da la Falange, el partido único. Es verdad que dentro de este hay grupos diferentes, pero ninguno rompió la pelea. Tenían asignadas determinadas cuotas de poder, y aunque se quejaban, estaban bastante contentos.
¿De donde viene eso de Spain is different?
El eslogan se empieza a utilizar en los años 20, para atraer al típico viajero británico o a los franceses, bastante paternalistas. Ven a España como una cosa exótica, pero, al mismo tiempo, próxima y segura. Es como viajar a Oriente, pero sin ir. El lema lo retoma después el Ministerio de Información y Turismo, en tiempos de Manuel Fraga, para atraer turismo ofreciendo seguridad, precios bajos, playas… “Somos como vosotros, pero como no sabemos convivir tenemos una dictadura”, se venía a decir. España era diferente políticamente, y ante esto no había nada que decir. Pero por el resto funcionaba igual que los otros países, y podían venir sin ningún problema.
¿La idea del “allanamiento”, de que todo era igual, en toda España y para todos los españoles, es otro de los lugares comunes del franquismo?
En Vizcaya y en Guipúzcoa, (declaradas provincias traidoras) el franquismo suprimió el sistema foral y el concierto económico, pero lo mantuvo en Álava y en Navarra. Prácticamente todos los ministros de Justicia de Franco eran carlistas. No había un modelo definido de la organización territorial de España durante el franquismo. Se hacía una lectura política según su comportamiento durante la guerra. A la burguesía y a sectores intelectuales de algunas ciudades que fueron franquistas durante la guerra (Zaragoza, Valladolid, León…) se les permitían ciertas cosas. Al régimen le gustaban los grandes despliegues en bastiones republicanos. La primera final de la Copa del Generalísimo se celebró en Barcelona. Valencia también fue uno de estos escenarios. Y Madrid, que le despertaba mucha desconfianza: una ciudad popular, muy republicana… Al concluir la celebración del congreso de la Falange en el estadio de Chamartín, los participantes sintieron la necesidad de “reconquistar Madrid” y salieron a la calle, con las banderas…
¿Por dónde fue el juego de los EE.UU. con el franquismo?
Los Estados Unidos heredaron la condición de gran superpotencia occidental después de la guerra. El imperio británico estaba agotado. Truman llega con sus ideas contra la colonización, la democracia… Pero se encontró con la guerra civil en Grecia, la guerra de Corea, los comunistas en Italia… El Pentágono le acabó imponiendo al Departamento de Estado el principio de realidad. A este, quizás no le gustaba tanto integrar la dictadura franquista. Sin embargo, los militares estaban interesados en poner bases en España, y si había que pactar con el franquismo, pues se pactaba. Es un poco aquello de Kissinger con Pinochet: “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.
También se dice que los autores del Plan de Estabilización fueron los norteamericanos…
Hay una mezcla. Por un lado, hay una guerra interna muy fuerte en la administración franquista, donde están Joan Sardà Dexeus, Fabiano Estapé… Presionan para que haya un cambio en política económica. Hay también un personaje clave, menos citado, que es el agregado comercial de la Embajada en Washington, Ruiz Morales, que se suma a esta corriente. Por otro lado, efectivamente, los EE.UU. quieren aplicar en España la misma doctrina de estabilización que en Europa y Francia sirve como modelo.
A partir de aquí, ¿aparecen nuevas clases medias y, con esto, cambios sociales?
También es un proceso largo y complejo. Los países europeos no querían renunciar al comercio que mantenían con España. Los capitales que huyen de la descolonización se invierten en España, empiezan a firmarse acuerdos de emigración… Remonta la industrialización, se necesita mano de obra más especializada… Pero todo esto, el auge de las clases medias, es una cosa que se encuentra la dictadura, más allá de ella misma. Hay clases medias muy diferentes: lo que queda de las antiguas clases medias, republicanos… y otra nueva, sin tradición política, que empieza a enviar a sus hijos a la universidad. Una parte es conformista, otra se va a la oposición…
En contra de lo que algunos sostienen, ¿las clases dominantes de Cataluña y también del País Vasco se beneficiaron sustancialmente del franquismo?
Hay una especie de desarrollismo a la catalana, con franquistas que formaban parte de la ecuación. La emigración jugó un gran papel en todo esto, a pesar de que hay quien dice que era una estrategia para diluir la identidad catalana.