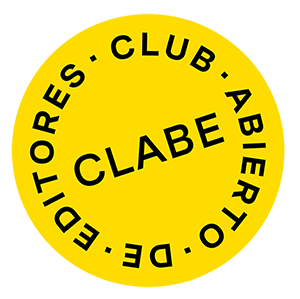La llegada de los talibanes al poder y la retirada exprés de los estadounidenses han parecido un cataclismo desde la extremadamente corta perspectiva occidental. Una y otra vez olvidamos que la guerra afgana lleva ya 40 años y todo el mundo ha ido a hacer su negocio, que en general no incluía trabajar por el progreso del país. El inolvidable presidente Bush lo dijo hace más de una década, y Biden lo ha reiterado este año: EEUU no va por el mundo construyendo naciones. Así se entiende que el fomento de los derechos humanos tampoco es prioritario ni en Afganistán ni en muchas de las intervenciones occidentales en todas partes, de forma que ahora no deberíamos escandalizarnos por lo que dejamos atrás.
Hace 20 años, una vez ahuyentados los talibanes, los rectores de Afganistán del siglo XXI no tuvieron ningún reparo en reinstaurar en el poder a antiguos señores de la guerra con unos antecedentes de respeto de los derechos básicos incluso peores que los barbudos del mulá Omar.
Claro que dos décadas y billones de dólares trajeron cambios, pero la mayoría no fueron mucho más allá de Kabul y alguna otra ciudad, sin acercarse a las zonas rurales del país. Muchísimas afganas tan sólo vieron una intervención en forma de tropas a menudo hostiles y mortíferas, que apoyaba a caciques corruptos sin intención alguna de defender intereses que no fueran los suyos.
Cualquiera que haya visitado el país en las últimas décadas, especialmente si ha salido de la cómoda burbuja de la capital, ha visto que la situación en muchas zonas rurales no era especialmente distinta respecto a la presencia anterior de mujeres en el espacio público o que los periodistas seguían siendo maltratados e incluso asesinados si osaban hacer su trabajo.
Pese a reconocer que desde 2001 se hicieron algunos avances que ahora amenazan con derrumbarse, la investigadora de HRW Heather Barr, especialista en Afganistán, denunciaba recientemente en la prensa estadounidense que Estados Unidos “mientras con una mano escribía un cheque grande y generoso, daba la otra a criminales de guerra con antecedentes de violencia contra las mujeres”. Eso sí, en 2001 se hablaba mucho de los derechos de las mujeres y de cómo se recuperarían gracias a la nueva democracia impulsada por la OTAN. “El objetivo de los terroristas es oprimir brutalmente a las mujeres”, decía entonces el inefable Bush mientras enviaba más y más soldados. Los propios gobiernos y grupos políticos occidentales que defienden –de nuevo– los derechos de las mujeres afganas, actúan con notable indiferencia en cuanto a los derechos de muchas otras (sean saudíes o las decenas de millones de mujeres que en el sur de Asia viven en condiciones no muy distintas de las afganas), porque lo que realmente cuenta es la defensa de los intereses nacionales, sea lo que sea lo que esto quiere decir en los foros de poder del mundo desarrollado. Y eso lo saben también muchas afganas de esas que se supone que nos preocupan tanto.
Un excelente artículo de Anand Gopal en New Yorker daba voz recientemente a “las otras mujeres afganas”, las de zonas remotas, que casi nunca salen en los reportajes que se hacen sin salir de Kabul; es decir, la mayoría. Estas otras voces del sur afgano explican cómo los occidentales no hicieron nada por ellas, y cómo muchos hermanos, maridos y vecinos murieron a manos de los visitantes o de los corruptos señores locales reinstaurados con apoyo occidental. Para ellas los talibanes son un mal menor, aunque nos cueste entenderlo.
“Vinieron por sus intereses geopolíticos y ahora marchan por sus intereses domésticos. Los americanos reemplazaron el régimen bárbaro de los talibanes con brutales señores de la guerra, y después negociaron con los talibanes. Han arrojado bombas, contaminado, hecho el sistema aún más corrupto. Nunca les interesó el pueblo afgano”, decía Malalai Joya. Cuando era poco más que una adolescente, se atrevió a enfrentarse a los líderes tribales que, con apoyo occidental, querían cambiar algunas cosas para que otras no cambiaran nada después de la caída de los talibanes. Su valentía le costó vivir en clandestinidad en el Afganistán democrático y respetuoso de los derechos humanos que algunos han querido vender.
Curiosamente, quien presidió durante muchos años la Comisión de Derechos Humanos afgana, Sima Samar, fue la primera mujer chiíta graduada en medicina de todo el país. Lo hizo en los años 80, durante la época comunista bajo auspicio soviético. Aquel gobierno debía derribarse a todo precio para defender, claro está, los derechos de los afganos.
Y aquí estamos, una vez más.