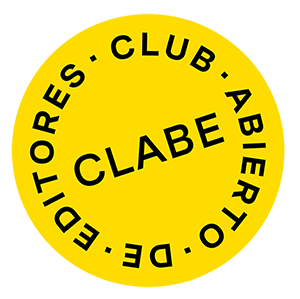Estos días, con motivo de la celebración de la fiesta del 12 de octubre -que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América- se ha desatado la enésima trifulca dialéctica a propósito de episodios del pasado remoto. Mientras los independentistas catalanes denunciaban el genocidio perpetrado por los españoles en la conquista de este continente, los hay que han recriminado a los catalanes de haber hecho lo mismo con los musulmanes que, durante la reconquista, vivían en Lleida, en Tortosa, en las Baleares y en la Comunidad Valenciana o con los griegos de Bizancio, víctimas de la terrible “venganza catalana”.
La historia está llena a rebosar de sangre y de atrocidades horribles y no es gloriosa para ningún pueblo del mundo, sea el ganador o el perdedor de guerras pretéritas. Para encarar la vida y buscar un futuro mejor para toda la humanidad tenemos que aprender las lecciones del pasado, sí, pero también tenemos que dejar en paz a los muertos y asumir que las circunstancias de cada momento histórico son únicas e irrepetibles.
El nacionalismo es la ideología que pretende resucitar y llevar al presente el ideal de una mitificada patria añorada. Esto es, objetivamente, una aberración, pero, además, es una fuente de frustración, de odio, de violencia y de rencor. Ni los españoles del siglo XV son los españoles de hoy, ni los catalanes del siglo XIII somos los catalanes de hoy. En este sentido, es de lo más aleccionador viajar en metro, bien sea por Madrid o por Barcelona, mirar a nuestro alrededor y entender la realidad que late.
La gran asignatura pendiente que tenemos en Cataluña es pasar del nacionalismo al racionalismo humanitario, que tiene que devenir la ideología primordial y global de nuestro siglo XXI. (¡Dando por sentado que, de vez en cuando, también tenemos que gozar de la fiesta y divertirnos!).
El independentismo, en una sociedad tan mezclada e interconectada como la nuestra, es irracional. La racionalidad es la convivencia y la interdependencia en el marco democrático de desarrollo que nos da la pertenencia a la Unión Europea.
Este racionalismo lo tenemos que aplicar en la organización de la administración pública, que es un lío. Un habitante de Cornellà, por ejemplo, tiene siete niveles de administración: Ayuntamiento, Área Metropolitana de Barcelona, consejo comarcal del Baix Llobregat, Diputación, Generalitat, Estado español y Comisión Europea. Un disparate.
Es imprescindible, por eficacia y ahorro de dinero público, que las instituciones se organicen como un juego de “muñecas rusas”, con una distribución clara y precisa de sus competencias, con el objetivo de hacer más fácil y confortable la vida de los ciudadanos. Esto ya lo establece la legislación que tenemos, pero también es cierto que es imperfecta y que a menudo rechina.
Los diferentes niveles de la administración no pueden funcionar y son inoperativos si el principio de subsidiariedad no se asienta en base a la mutua confianza y a la lealtad. Por múltiples razones, fundamentalmente de rivalidad partidista, esta imprescindible cooperación ha sido muy tormentosa desde el restablecimiento de la democracia, en especial en las relaciones Estado-Generalitat.
La mutua confianza y la lealtad se desgastan cuando el Estado no ejecuta, en el tiempo establecido, sus previsiones presupuestarias de inversión en Cataluña. Y se rompen del todo cuando el gobierno de la Generalitat utiliza el poder y los mecanismos que tiene para promover e intentar la secesión del Estado.
Quien paga las consecuencias de estos conflictos y disfunciones es el ciudadano, que hace confianza en sus representantes democráticos para que gestionen con eficacia y transparencia los intereses y los recursos públicos. Un ejemplo de este mal funcionamiento es el servicio ferroviario, que en Cataluña es muy pobre y deficiente, con la excepción del AVE y de la línea del Vallès de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC).
El tren es y será el gran medio de transporte en la era de la movilidad racional y sostenible. A pesar de que la primera línea ferroviaria de la península Ibérica fue la de Barcelona-Mataró (1848), en Cataluña tenemos un gran atraso en la cantidad y calidad de nuestra red interna de trenes.
En buena parte, a causa de la disputa estúpida y estéril entre dos operadores públicos –Renfe (Estado) y FGC (Generalitat)- que, en vez de colaborar de manera inteligente y coordinada, se dedican a hacerse la puñeta. FGC aspira a quedarse con todo el tráfico interno ferroviario de Cataluña y Renfe –y sus trabajadores- se niegan en redondo.
En esta pugna quien sale perdiendo es el usuario. Bien sea el sufrido cliente de Cercanías, o bien los vecinos de Puigcerdà, de Igualada o de Manresa, que reclaman un servicio ferroviario rápido, puntual, moderno y competitivo.
En este sentido, Francia –el tan “maldito” paradigma del “centralismo”- nos da un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Desde el año 2002, las 11 regiones francesas tienen la plena competencia en la organización del transporte interno, tanto ferroviario como por carretera. También en las conexiones locales con las regiones vecinas.
Esto hace que el transporte público, organizado de manera racional y precisa, cubra con eficacia las necesidades de movilidad de la población. Cada región mantiene convenios de colaboración con la SNCF (el equivalente de Renfe) para programar las rutas y frecuencias e invertir en la mejora de los trenes y de las instalaciones.
El resultado es una red ferroviaria, descentralizada y autónoma, que cada día transporta a 1,1 millones de pasajeros y tiene unos ingresos de más de 5.000 millones de euros anuales. Por supuesto, la planificación de las líneas también incluye el transporte de bicicletas y la coordinación horaria con los autobuses que conectan las estaciones de tren con las localidades más pequeñas.
Estos trenes de proximidad están decorados con símbolos identificativos de cada región, para dejar claro de quién es la responsabilidad competencial. Es como si los trenes de Renfe que van a Vic, a Girona o a Tortosa llevaran estampadas las cuatro barras. Algo inimaginable, dada la enquistada mala relación entre la Generalitat y Renfe (y, por extensión, el gobierno español).
La buena fe, el espíritu constructivo y la lealtad son valores que enaltecen la condición humana y que tendrían que presidir las relaciones entre las administraciones, para dar un buen servicio a los ciudadanos. No se trata de buscar culpables –no acabaríamos nunca-, se trata de constatarlo: la crónica desconfianza que existe entre la Generalitat y el Estado (y viceversa) es un lastre que perjudica gravísimamente las condiciones de vida del conjunto de los catalanes.
De aquí que la mesa de diálogo que han acordado poner en marcha los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès sea una necesidad obvia y perentoria para deshacer nudos y malentendidos. Sin dejar los trenes: en Cataluña hay que hacer grandes inversiones en materia ferroviaria para atrapar el tiempo perdido (el alejamiento de la costa de la línea del Maresme, el eje transversal ferroviario, la prolongación de la línea de Puigcerdá hasta Andorra, etc.).
En este objetivo, se tendrán que movilizar grandes recursos presupuestarios que la Generalitat no puede asumir en solitario y será necesaria la colaboración concertada con el Estado y la Comisión Europea. Tarde o temprano habrá que enterrar el hacha de guerra, guardar las gestas de los antepasados en los museos y colocar los memoriales de agravios en la biblioteca. En la nueva Cataluña, el contraproducente nacionalismo identitario tiene que dejar paso al esperanzador racionalismo humanitario.